El mestizaje como alianza entre los conquistadores y las princesas incas o de otras étnias, el matrimonio de Beatriz Clara Coya y Martín García de Loyola y la representación del matrimonio y de la Pureza de Sangre como requisito del ingreso en la Compañía de Jesús de la Época Colonial
Por:
Marco Roncagliolo
A pesar de que los mestizos fueron procreados entre
los conquistadores y los miembros de la nobleza indígena mediante una alianza
social, política y militar, la discriminación hacia los mestizos, los indígenas
y los criollos fue común en la Iglesia, la Universidad, el Gobierno y otros
lugares privilegiados para los peninsulares, como la Compañía de Jesús. El
ensayo "El mestizaje como alianza entre los conquistadores y la nobleza
indígena en el Perú Colonial y la Pureza de Sangre como requisito del ingreso
en la Compañía de Jesús" nos presenta una visión de mestizaje como
mecanimos de aliar a los conquistadores con las princesas Inca y locales
formando una alianza, igual que ocurrió en el pasado entre el Inca con los
caciques locales.
La segunda parte muestra la vida de Beatriz Clara Coya
como un ejemplo de un matrimonio entre un conquistador y una princesa Inca, las
luchas de poder por evitar que asuma sus tierras y el final de la hija Ana
María de Loyola, quien fuera enviada a España y contrae matrimonio con la
familia Borja, descendiente de San Francisco de Borja.
Y la tercera parte se centra en las opiniones del
general Claudio Aquaviva en la restricción de criollos a la Compañía de Jesús y
su preferencia de misioneros italianos por su sumisión; la aceptación de
mestizos e indígenas para expandir la doctrina de la Compañía de Jesús; y la
final aceptación de criollos bajo la condición de ser ordenados, aprender las
lenguas nativas y mantener una conducta intachable.
La RAE define al mestizaje como el cruce de razas y de
culturas diferentes que procrean un conjunto de individuos llamados mestizos.[1]
En el Antiguo Perú, se utilizaba el matrimonio entre personas de distintas
étnias para forjar alianzas fuertes y duraderas. Esto lo confirma el
historiador Hernández Astete en su libro "Los Incas y el Poder de sus
Ancestros". Astete indica que la economía incaica tenía dos pilares: la
reciprocidad y la redistribución.
El primer pilar se
llamaba reciprocidad (el Aini), el intercambio de energía humana de trabajo,
solo se practicaba entre parientes y el individuo adquiría derechos y
obligaciones del grupo de parentesco (el Aillu), al igual que realizar las
tareas comunes que beneficiaban a la gran cantidad de un mismo grupo (la Minka).
Y el segundo pilar, la redistribución era una función realizada por el jefe de Ayllu, curaca o
Inca, quienes concentraban parte de la
producción que posteriormente era distribuida a la comunidad o diversas comunidades, en épocas de carencia o para complementar
la producción de esos lugares. Esta
distribución exigía que los grupos étnicos fueran parientes, por eso el Inca
intercambiaba mujeres con los curacas locales, casándose con hijas o
hermanas de curacas y entregaba mujeres cusqueñas a los mismos, quedando el
Cusco y la étnia convertidos en parientes.[2]
El matrimonio como una alianza fue un elemento que se
mantuvo hasta la Conquista del Perú, ya que hubo tribus y naciones que
quisieron mezclar la sangre de sus mujeres con las de los conquistadores.
Asimismo Garcilaso narra: "en aquellos tiempos, viendo los indios algunas
indias parida de español, toda la parentela se juntaba a servir al español como
su ídolo porque había emparentado con ellos. Y así fueron estas tales de
mucho socorro en la conquista de Indias." De esta manera, se puede
entender la ayuda de étnias locales a los españoles durante la Conquista del
Perú contra el Tahuantinsuyo.
Los españoles no abandonaron a sus concubinas, sino
que las hacían casar con criados o inferiores o con indígenas, pero no dejaba
de ser injusto. Los hijos de esta mezcla sufrieron, como lo relata Garcilaso de
la Vega: "desde los estipeles en que viven ven gozar los hijos ajenos lo
que sus padres ganaron y sus madre y pariente ayudaron a ganar". Para los
hijos abandonados, se dictó la Real Cédula de 1565, que dispone que "hijos
de los españoles e indias...perdidos se recojan y saquen de entre los indios,
tranyéndoles a vivir en las ciudades españoles...".
Algunas princesas incas se casaron con conquistadores
ilustres, como la princesa Inés Tupac Yupanqui, hermana de Atahualpa, entregada
por Atahualpa a Francisco Pizarro y tuvo dos hijos, no se casó con ella y la
entregó al hidalgo Francisco de Ampuero; la otra princesa es Bárbola Coya,
casada con Garci Díaz de Castro, sevillano, alcalde y regidor de La Serena; y
Beatriz Clara Coya, hija del Inca Sayri Tupac, casada con don Martín García de
Loyola, caballero de Calatrava y sobrino de San Ignacio, que en 1591 fue
nombrado gobernador y capitán general de Chile, lugar donde murío a manos de
los araucanos en mismo año.
La unión entre los conquistadores y princesas de
étnicas locales y princesas incas tiene sus orígenes en el segundo pilar de la economía
Incaica, el cual consistía en contraer uniones entre el Inca y las hijas o
esposas de los caciques locales. También hay que resaltar que los
conquistadores en muchos casos hacían de manera injusta casar a sus mujeres con
criados, esclavos y otras personas de categoría baja para la época, mientras
los hijos mestizos se les dispuso el recogimiento de la vida entre los indios
para vivir en las ciudades españolas y con enseñaza occidental.
La Vida
de Beatriz Clara Coya, la historia de una princesa Inca
El hijo de Manco II, Sairi Túpa aceptó el
repartimiento de Yucay y reconoció al Rey de España durante el virrey Hurtado
de Mendoza. Poco después en 1561, moriría en la ciudad de Lima posiblemente
envenenado, dejando como heredera una hija Beatriz y su esposa coya Cusi
Huarcay, bautizada y convertida en doña María Manrique.[3]
Beatriz Clara Coya, nació en Vilcabamba entre el año
1556 y 1567, de muy niña fue llevada al convento de Santa Clara de Cusco, lugar
donde se recogían a las mestizas e hijas de conquistadores. Al cumplir los ocho
años de edad, su madre la retira del convento para ser criada de Arias
Maldonado, hijo del doctor Buendía, y bajo el beneplácito del corregidor Juan
de Sandoval. Este último tuvo la idea de casarla con Cristóbal Maldonado,
uniendo de esa manera los repartimientos de Yucay y el de Maldonado. Éste
último siendo antigua encomienda de Hernando Pizarro, el licenciado Castro
frustra la unión de esta unión matrimonial y de dos repartimientos justificándolo
en el peligro local al unir tan importantes repartimientos.[4]
Cristóbal Maldonado era un mozo de poco juicio e
inquieto, en la ciudad de Cusco se aseguraba que se había casado en secreto con
Beatriz y la había forzado a la niña de nueve años, lo cual se produjo una
concertación entre Maldonado y la coya doña María. Esta vez, el licenciado
Castro opinaba que la ñusta debía retornar al convento y quitar su rico
repartimiento, porque este fue entregado a condición de que su padre Sairi
Tupac pueda apaciguar el reino y de terminar con los incas rebeldes de
Vilcabamba, pero el oídor Juan de Matienzo entabló conversaciones con el Inca
rebelde y una cláusula de convenio era el matrimonio de Quispe Tito, hijo del Inca
Tito Cusi Yupanqui, con su prima Beatriz.[5]
Con el arribo del nuevo virrey Francisco de Toledo,
doña Beatriz estaba en el convento "bien enseñada y cristiana". Por
eso, el virrey mandó a preguntar a la abadesa si la ñusta deseaba profesar o
casarse, y doña Beatriz indicó el matrimonio. Llegó el año 1572, el virrey
Toledo estaba decidido a finalizar la resistencia inca en Vilcabamba, y como se
hizo conocida la acción de Martín García de Loyola de aprender a Tupa Amaru I y
de solicitar licencia de poner en su escudo la cabeza del inca, la concesión
fue denegada por el Consejo de Indias, en vez de éso se le otorgaron la renta
de 1,500 pesos ensayados al año durante dos vidas.[6]
Además, el Virrey le dispuso su matrimonio con doña
Beatriz. En la carta al rey, contaba Toledo que "hogó el dicho Martín
García de Loyola de desposarse con ella aunque fuese yndia y de su traje,
entendiendo que asi avía hecho servicio a vuestra magestad y a mi en su real
nombre de ser la principal parte del hallanamiento de la provincia de
Vilcabamba y prisión de las cabezas que más importaron, quería también servir a
vuestra magestad en casarse con esta yndia para por su causa no hubiese
pretensión ni desasosiego".
Finalmente, el 21 de octubre de 1572, se realizó la
boda con todo fausto y boato, le dio una provisión el 21 de octubre de 1572,
confirmaban la don García de Loyola y a su mujer el goce de repartimiento de
Yucay, y el 29 de mismo mes, los esposos tomaron posesion de sus haciendas.[7]
Cristóbal Maldonado regreso de España, según Mendiburu
gracias a la licencia por cuatro años otorgada por el rey Felipe II y bajo el
pago de su fianza de seis mil pesos, cuyo objeto tenía llevar a España a la
mujer de su hermano Arias y de aclarar su matrimonio con doña Beatriz
(BN-Madrid, Ms. 2927, fol. 1860). Maldonado alegaba estar casado desde antes
con la princesa y trató de anular el matrimonio con García de Loyola, pero en
1577 como Cristóbal no regresaba a España, el Rey le ordenó regresar, de lo
contrario lo traerían a la fuerza. Fue en ese momento que García de Loyola lo
nombran gobernador y capitán general de las provincias de Chile y se instaló en
Concepción con su mujer.[8]
Martín García de Loyola, gobernador de la Capitanía
General de Chile, muere el 23 de diciembre de 1598, debido a descuido increible
de un militar, quien lucha exitósamente contra un ejército indígena, sus tropas
echaron a dormir sin disponer de vigías para la noche, según lo dicho por el
virrey Toledo. Doña Beatriz regresa a Lima con su hija Ana María, nacida en
Concepción en 1596 y se estableció con la hermana de su padre, doña Melchora de
Sotomayor Coya, y una pequeña sobrina de su marido. Falleció en la ciudad de
Los Reyes, el 21 de mayo de 1600.[9]
Ana María, hija de Beatriz Clara Coya con Martín
García de Loyola, fue enviada a España y se casó con Juán Enríquez de Borja,
hijo del quinto marqués de Alcañiles y nieto de San Francisco de Borja, duque
de Gandía. La joven recibió, el 14 de marzo de 1614, el adelanto del valle de
Yupanqui y el título de marqués de Santiago de Oropesa con una renta de diez
mil ducados (BN-Madrid, Ms. 2989, fol. 1311; Atienza 1947: 284-285).[10]
Beatriz Clara Coya, hija de Sayri Tupac Inca y Cusi
Huarca bautizada Doña María Manrique, nacida en Vilcabamba fue entrega al
Convento de Santa Clara de Cuzco. Con la llegada del virrey Francisco de
Toledo, manda a la madre superiora indicar si iba a casarse o mantenerse en el
convento, a lo que Beatriz contestó que prefería casarse. Entonces se unió con
Cristóbal Maldonado, de esta manera se unió el repartimiento de Yucay y
Maldonado, que habían pertenecido a Diego de Almagro.
Posteriormente, la victoria sobre la rebelión de Túpac
Amaru por parte de Martín García de Loyola, sobrino de San Ignacio de Loyola,
motiva entregarla como botín. La hija Ana María fue enviada a España para
estudiar, se casaría con Juan Enríquez de Borja, familiar de San Xavier Borja. Martín
García de Loyola fallece en una expedición en Chile 1598 y Beatriz Clara Coya
fallece el 21 de mayo de 1600. Este es el ejemplo de una princesa incaica
entregada como recompensa por los servicios a la Corona Española en sofocar una
rebelión nativa y el desenlace de la hija Ana María al ser desarraigada de su
familia y su madre.
La
Representación del Matrimonio entre la ñusta Beatriz Clara Coya y el capitán
español Martín García de Loyola
En las "Noticias Cronológicas de la Gran Ciudad
del Cuzco" de Diego de Esquivel y Navia sobre el Martes 10 de Octubre de
1741 "día de San Francisco de Borja, por la mañana se hizo en la iglesia
de la Compañía una representación del casamiento de don Martín García de Loyola,
y la hija de don Felipe Túpac Amaru: conforme se halla pintado en una cuadro
que está a la entrada de la iglesia. Hizo al esposo, un hijo de don Gabriel
Argüelles, llamado Pedro; y la esposa, una hija de un cacique de (en blanco)
llamada Narcisa...No faltó quien dijese, haberse ejecutado mojiganga y
encamisada: esta por los mantos capitulares, aquella representación de los
esposos. Censuró la ciudad este acto, notándolo de pueril."[11]
De este extracto de lo mencionado por Diego de Esquivel y Navia en su texto,
podemos llegar a dos conclusiones, la primera sobre la importancia para la
Compañía de Jesús de representar la unión de la Nobleza Española con la
Incaica, y lo segundo, mantener su importante estatus en la ciudad del Cuzco al
tener tremendo linaje.
De la Representación del matrimonio se hicieron 6
copias en la Iglesia de la Compañía de Jesús hechos uno por el alumno de la
escuela cusqueña Diego Quispe Tito y otro por el pintor italiano Bernardo
Bitti, quien desde 1596 pinta en esta ciudad. Uno está en la sacristía de la
iglesia de la Compañía de Jesús de Arequipa y dos se encuentran en el Museo
Pedro de Osma en el distrito de Barranco, ciudad de Lima. El mensaje que dejan
estas representaciones fue el vehículo catequizador para estimular la oratoria
y la retórica entre sus colegas; el astro solar andino o Inti, símbolo
principal demuestra la conversión de los incas al catolicismo y un nuevo sol de
justicia mediante las lestra I(J)HS (Jesus Homini Salvator, que en realidad es
Iota, Heta y Sigma que son las primeras letras del nombre Jesús en Griego)
emblema de la orden jesuita; y posibles designios políticos de la orden de los
jesuitas en el futuro.[12]
La representación del matrimonio en la Catedral de
Cuzco de los esposos Beatriz Clara Coya, hija de Túpac Huallpa, con el capitán
Martín García de Loyola, sobrino del santo San Ignacio de Loyola. Se hicieron
diversas copias realizadas por Bernardo Bitti, un sacerdote italiano de la
Orden Jesuita, y otro por el padre de la Escuela Cuzqueña, Diego Tito Quispe,
distribuidas en distintas ciudades como Lima, Arequipa y Cuzco. Lo que
representa es muy discutido por expertos en la Historia del Arte Cusqueño, para
algunos representa el poder de la Orden Jesuita al mostrar la alianza entre el
descendiente del San Ignacio de Loyola y una princesa de origen Inca, mientras
para otros significa una forma de catequizar a la población indígena mediante
representaciones de ese tipo. A pesar de todo, lo más importante es que la
unión del capitán Loyola y la princesa Inca, fue el inicio de una serie de
hijos mestizos que conformarían nueva sociedad y cultura en el Perú.
La
Limpieza de Sangre y el ingreso de Hijos de la Tierra en la Iglesia de la
Compañía de Jesús
Algunos relacionan la Limpieza de Sangre con las Leyes
de Nuremberg. Sin embargo, en la España del siglo XV surgieron los Estatutos de
Limpieza de Sangre y durante el siglo XVI se pusieron en vigencia como
reglamentaciones que impedía a los judíos conversos al cristianismo y a sus
descendientes ocupar puestos y cargos en instituciones religiosas,
universitarias, militares, civiles o gremiales.[13]
Ese mismo siglo, en las provincias jesuitas de
Tucumán, Santa Cruz de la Sierra, el Río de la Plata y Chile solicitaron lo que
se llamó la indípetas, solicitando misioneros para expandir la doctrina
cristiana. A esto el general Claudio Aquaviva o Acquaviva comenzó a responder,
donde indica que los criollos eran indolentes, flojos e incapaces de aprender
bien las lenguas indígenas, mientras los jesuitas italianos eran más obedientes
y leales al Instituto que los españoles.[14]
Existía un interés de evitar una mayor cantidad de criollos en la Iglesia de
Jesús y se justificaba con base a prejuicios sobre los criollos para preferir a
los misioneros italianos por su actitud más sumisa.
Con el tiempo, el rey Felipe III vio con buenos ojos
la participación de clero nativo en la Iglesia Colonial, ya que se ahorraban el
envío de misioneros desde la Península. De la misma manera, el arzobispo de
Lima, Toribio Alfonso de Mogrovejo habrío las puertas para la ordenación de
mestizos e indios, cuyo objetivo era presindir de los regulares y promover
gradualmente la incorporación del clero secular.[15]
Estos apoyos indirectos promovieron la introducción de mestizos e indígenas en
las iglesias en el Virreinato del Perú.
A ésto, la Compañía inicio la restricción del acceso a
todos aquellos hijos de la tierra (criollos, mestizos, cristianos nuevos) que
no pudieran demostrar la pureza de sangre y capacidad intelectual. Los mestizos
habían alterado el orden las relaciones sexuales ilícitas entre españoles e
indias. Surgió un problema, la población mestiza obligó a los cristianos puros
a diferenciarse apelando a la pureza de sus linajes.[16]
Entre 1609 y 1622, los visitadores y misioneros
encabezados por el rector del colegio de San Martín, Pablo José de Arriaga, estaban
interesados en extirpar las creencias y prácticas religiosas indígenas, y en el
deseo de ello, se necesitaban individuos no fácil de encontrar. Fue así, que
los colegios jesuitas permitieron estudiantes criollos con la condición de
avanzar en sus estudios con resultados mediados (mediacritas), aprendieran las
lenguas indígenas y se convirtiesen en insignes misioneros.[17]
Si bien se cumplía la voluntad de Aquaviva de expandir
la actividad misionera de la Compañía, pero contradecía su voluntad de limitar
el acceso de los criollos e introducir jesuitas europeos. Para el siglo XVII,
las oligarquías municipales comenzaron a situar a sus hijos de origen criollo
de la orden ignaciana, comenzaron los criollos a duplicar a los
peninsulares. Por más de todo, la Compañía provinciales continuaba solicitaban
a los limeños pruebas de filiación y limpieza de sangre como a Martín Jaurégui.[18]
En conclusión, las alianzas matrimoniales entre los
conquistadores y los conquistados fue una estrategia, ya que inicialmente el Inca
intercambiaba con hijas o hermanas de caciques locales para forjar alianzas y mantener
la paz en el Tahuantinsuyo. Con la llegada de los conquistadores, el mismo
procedimiento se utilizó para forjar alianzas con caciques locales en la
derrota del Tahuantinsuyo. Sin embargo, los hijos mestizos sufrieron
humillación por parte del rechazo y la hispanización de la educación y cultura al
ser enviados a España y desarraigados de sus familiares.
Un ejemplo de los intereses de poder es la vida de
Beatriz Clara Coya y su matrimonio con Martín García de Loyola, demuestra lo
que usualmente ocurría con las princesas incaicas. La representación del
matrimonio para varios autores es la alianza política y social de los Loyola
con la Nobleza Incaica, y para otros es la simple forma de catequizar a los
indígenas.
Lo que sí es cierto, el mestizaje de la unión entre los conquistadores y las princesas incas o de otra étnia trajo una población distinta que lo personificó mejor Garcilaso de la Vega al fusionar la cultura Española y la del Tahuantinsuyo, al igual que reconociendo el Perú como la Nación de donde provino.
Lo que sí es cierto, el mestizaje de la unión entre los conquistadores y las princesas incas o de otra étnia trajo una población distinta que lo personificó mejor Garcilaso de la Vega al fusionar la cultura Española y la del Tahuantinsuyo, al igual que reconociendo el Perú como la Nación de donde provino.
Finalmente, el general Claudio Aquaviva tuvo una
intención de expandir las misiones jesuitas y restringir a los criollos la
entrada mediante la Pureza de Sangre, pero con la introducción de mestizos e
indígenas en la orden, se permitió la expansión de las misiones y se logró el
ingreso de los criollos bajo condición de estudiar lenguas nativas, ordenarse y
tener un comportamiento ejemplar. De ésa manera, se rompe con los requisitos de
la Pureza de Sangre y se logra la introducción de otros miembros de la Colonia
generalmente relegados a labores menores.
[1] RAE (2014)
"Diccionario de la Lengua Española". Vigésimocuarta Edición. Madrid.
http://dle.rae.es/?id=P3hORZd.
[2] Hernández Astete,
F. (2013) "Los Incas y el poder de sus ancestros". PUCP: Lima, Perú.
Pág. 72-73.
[3] Rostworoski, M. (2003) "Doña Francisca Pizarro:
Una Ilustre Mestiza 1534-1598". Tercera Edición. IEP: Lima, Perú. Pág. 84.
[4] Rostworoski, M. (2003) "Doña Francisca Pizarro:
Una Ilustre Mestiza 1534-1598". Tercera Edición. IEP: Lima, Perú. Pág. 85.
[5] Idem.
[6] Rostworoski, M. (2003) "Doña Francisca Pizarro:
Una Ilustre Mestiza 1534-1598". Tercera Edición. IEP: Lima, Perú. Pág. 86.
[7] Rostworoski, M. (2003) "Doña Francisca Pizarro:
Una Ilustre Mestiza 1534-1598". Tercera Edición. IEP: Lima, Perú. Págs.
86-87.
[8] Rostworoski, M. (2003) "Doña Francisca Pizarro:
Una Ilustre Mestiza 1534-1598". Tercera Edición. IEP: Lima, Perú. Pág. 87.
[9] Rostworoski, M. (2003) "Doña Francisca Pizarro:
Una Ilustre Mestiza 1534-1598". Tercera Edición. IEP: Lima, Perú. Pág. 88.
[10] Idem.
[11] Esquivel y
Navia, D. (1980) "Noticias Cronológicas de la Gran Ciudad del Cuzco".
Wiese: Lima, Perú. Tomo II. Pág. 434.
[12] Escalera,
A.R. (15/12/2009) "Arequipa, un cuadro con historias". Blog Antonio
R. Escalera Busto. Artículos.
http://blogs.elcomercio.es/antonioescalera/2009/12/15/arequipa-cuadro-con-historias.
[13] Chami, P. A. (2007)
"Estatutos de Limpieza de Sangre". CIDICSEF: Argentina.
http://pachami.com/Inquisicion/LimpiezaSangre.html.
[14] Coello de la Rosa, A.. "El Estatuto de Limpieza
de Sangre de la Compañía de Jesús (1593) y su influencia en el Perú
Colonial". Universidad Pompeu Fabra: Barcelona, España. Págs. 67-69.
https://www.upf.edu/huma/_pdf/ATT00248.pdf.
[15] Coello de la Rosa, A.. "El Estatuto de Limpieza
de Sangre de la Compañía de Jesús (1593) y su influencia en el Perú
Colonial". Universidad Pompeu Fabra: Barcelona, España. Pág. 70.
https://www.upf.edu/huma/_pdf/ATT00248.pdf.
[16] Coello de la Rosa, A.. "El Estatuto de Limpieza
de Sangre de la Compañía de Jesús (1593) y su influencia en el Perú
Colonial". Universidad Pompeu Fabra: Barcelona, España. Págs. 70-72.
https://www.upf.edu/huma/_pdf/ATT00248.pdf.
[17] Coello de la Rosa, A.. "El Estatuto de Limpieza
de Sangre de la Compañía de Jesús (1593) y su influencia en el Perú
Colonial". Universidad Pompeu Fabra: Barcelona, España. Pág. 72.
https://www.upf.edu/huma/_pdf/ATT00248.pdf.
[18] Coello de la Rosa, A.. "El Estatuto de Limpieza
de Sangre de la Compañía de Jesús (1593) y su influencia en el Perú
Colonial". Universidad Pompeu Fabra: Barcelona, España. Pág. 73.
https://www.upf.edu/huma/_pdf/ATT00248.pdf.
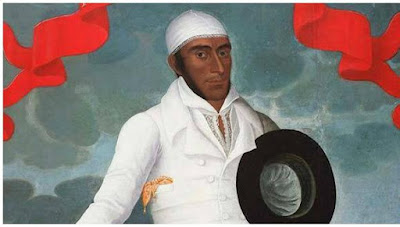

Comentarios
Publicar un comentario