Elementos Importantes en el Surgimiento del Chavismo
Compilado por: Marco Roncagliolo

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/bbc-ven-chavistas-crisis-venezuela-418618
El socialismo del siglo XXI es un concepto que aparece en la escena mundial en 1996, a través del sociólogo y analista político alemán Heinz Dieterich. El término adquirió difusión mundial a partir de que el presidente Hugo Chávez lo mencionara durante un discurso en el V Foro Social Mundial, el 30 de enero de 2005.

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/bbc-ven-chavistas-crisis-venezuela-418618
El socialismo del siglo XXI es un concepto que aparece en la escena mundial en 1996, a través del sociólogo y analista político alemán Heinz Dieterich. El término adquirió difusión mundial a partir de que el presidente Hugo Chávez lo mencionara durante un discurso en el V Foro Social Mundial, el 30 de enero de 2005.
Según su obra Socialismo del Siglo XXI, Dieterich determina un modelo de Estado que se inspira en la filosofía y la economía marxista, y que se sustenta sobre cuatro pilares: el desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y las organizaciones de base.
Dieterich descubrió la aplicación práctica de sus teorías en la Venezuela chavista, gobierno del que fue asesor hasta 2007, momento en el que cayó en desgracia para el régimen. A pesar de que varios gobiernos latinoamericanos mantienen como definición ideológica el socialismo del siglo XX, tanto para bien como para mal, todos ellos han hecho renuncia de la mayoría de las tesis teóricas esbozadas por el pensador alemán.
A mediados del 2006, el presidente Chávez expresaba públicamente: “Hemos asumido el compromiso de dirigir la Revolución Bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad”. Y con notable indefinición sobre su hoja de ruta proseguía: “debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir cada día”.
Contradicciones socialistas
Es desde esos parecidos con la socialdemocracia europea desde donde se puede entender que los procesos latinoamericanos que se denominan a sí mismos como los más radicales, generen incongruencias en el ámbito del sector financiero privado como las siguientes:
• En Venezuela, la Superintendencia de las instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ha definido el pasado mes de abril a este período como “el mejor momento en su historia”, haciendo referencia a la situación actual de la banca. La Sudeban calificó con 71.67 puntos la salud de su sistema bancario, aplicando el método internacional de evaluación Camel, el cual toma en cuenta aspectos como: suficiencia patrimonial, calidad de activos, gestión administrativa, liquidez y rentabilidad. Así, los primeros siete bancos privados en ganancias para abril de 2012, obtuvieron unos resultados netos de 4.951 millones de bolívares. Según fuentes oficiales, en julio del 2011, la banca privada había ganado ya un 81,7% más que en el mismo período del año anterior, pasando de 498,5 millones de dólares a mediados de 2010 a 846,2 millones doce meses después, todo ello a pesar de la que economía se había contraído un 7,1%.
• En Bolivia, según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) se revela que las utilidades que obtuvieron las entidades pertenecientes al sistema financiero a junio del 2011 fueron de 176,2 millones de dólares, superando en 7,88% las obtenidas por este sector durante toda la gestión 2010. Son 21 grupos corporativos, empresariales y de inversiones los propietarios de todo el sistema bancario boliviano.
• En Ecuador, el crecimiento acumulado del sector bancario privado fue durante los tres primeros años de gobierno de Correa (2007-2009) un 70% superior al de los gobiernos neoliberales anteriores en el mismo período. En 2010 el sector bancario privado alcanzó un 15’4% de utilidades más que en el ejercicio 2009, y en el 2011 un 52% que en el ejercicio 2010, aproximándose sus utilidades a 500 millones de dólares.
Y similares incongruencias encontramos respecto al sector económico privado:
• En Venezuela, el mismo presidente Chávez declaró el pasado 18 de mayo que el crecimiento del sector privado está por encima del público. Pero no solo es el sector privado que más crece, sino que si consideramos el excedente de explotación venezolano, concepto que comprende los pagos a la propiedad (intereses, regalías y utilidades) y las remuneraciones a los empresarios, así como los pagos a la mano de obra no asalariada, veremos que este pasó del 49,02% en 1999 al 61,30% en el 2010. Es decir, los 400 mil empresarios existentes en Venezuela se llevan mayor parte de la tarta, por encima del trozo que le corresponde a los 14 millones de trabajadores asalariados existentes (sumados trabajadores formales e informales). Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela y a pesar de las mejoras respecto al índice Gini en el país, tras más de una década de gobierno “revolucionario”, el 20% de los hogares con mayores ingresos económicos devenga el 45,56% del ingreso total, mientras el 40% de los hogares más pobres apenas se apropia del 15,1% del ingreso.
• En Bolivia, hasta noviembre del 2011, las recaudaciones fiscales lograban un record histórico. Según el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, el ingreso tributario más importante es el Impuesto a las Utilidades Empresariales (IUE), que representa el 24% del total de las recaudaciones impositivas. Dicho monto representa que prácticamente un cuarto de los ingresos de impuestos que recibe el Tesoro, y está generado por las utilidades proporcionadas por el sector privado. Arce se congratulaba de dicha situación indicando que “le está yendo muy bien al sector privado, porque están pagando grandes cantidades por el Impuesto a las Utilidades Empresas. Y nos alegramos que les vaya bien a los empresarios privados, porque mientras sigan contribuyendo (…) a las recaudaciones tributarias, el país seguirá teniendo estos récords de recaudaciones impositivas”.
• En Ecuador, tras más de cinco años de gobierno de la revolución ciudadana, 62 grupos económicos concentran el 41% del PIB, teniendo el sector privado un beneficio superior al 54% del que obtuvo durante los mismos períodos de gobiernos inmediatamente anteriores a Correa, los cuales eran de perfil neoliberal. (http://vientosur.info/spip.php?article6907)
Juan Pérez Jiménez
Nacido en Michelena en 1914, ingresó en la Escuela Militar de Venezuela en 1931, donde obtuvo el grado de subteniente en 1934. Realizó estudios en Chorrillos, Perú, en la Escuela de Artillería y Comando y de Estado Mayor. Fue profesor en la Escuela Militar. Tras ser designado jefe del Estado Mayor del Ejército, en 1948 se encargó del Ministerio de Defensa.
Pérez Jiménez persiguió, encarceló y torturó a opositores políticos, fundamentalmente socialdemócratas y comunistas. Su Gobierno también cercenó los movimientos vecinales y recortó las libertades de expresión y de los medios de comunicación, allanó hogares y su temida policía política, la Seguridad Nacional (SN), fue acusada de asesinar a dirigentes políticos, entre ellos el socialdemócrata Leonardo Ruiz Pineda.
En 1957 se intensificaron las manifestaciones contra la dictadura de Pérez Jiménez, quien finalmente fue derrocado el 23 de enero de 1958 y huyó del país. Se refugió entonces en Estados Unidos, de donde fue extraditado y sometido a juicio. En 1963, el Gobierno venezolano del entonces presidente Rómulo Betancourt lo encarceló y sentenció a cuatro años de prisión por especulación y malversación de fondos. Al salir en libertad se exilió en España. (https://elpais.com/diario/2001/09/21/agenda/1001023202_850215.html)

Fuente: http://content.time.com/time/covers/0,16641,19550228,00.html

Fuente: http://content.time.com/time/covers/0,16641,19550228,00.html
La Democracia Represiva
Rómulo Betancourt, "Padre de la Democracia Represiva"
Rómulo Ernesto Betancourt Bello fue un político, periodista, escritor y orador venezolano. Presidente de Venezuela de forma provisional entre 1945 y 1948 y constitucional entre 1959 y 1964.
Rómulo Betancourt es reconocido como uno de los más importantes políticos venezolanos del siglo XX. Su participación dentro de la política del país, comenzó en 1928, cuando como líder estudiantil, dirigió conjuntamente con otros destacados jóvenes de la época la primera manifestación popular en contra de la dictadura de Juan Vicente Gómez.
En 1945 ante la negativa del gobierno de Isaías Medina Angarita de legalizar las elecciones populares para Presidente, se suma al golpe de estado cívico-militar del 18 de octubre, para así instaurar un gobierno de transición que garantizara la constitución de diversos decretos ley de emergencia y de elecciones libres en los venideros años para el Presidente de la nación. Un día después del derrocamiento de Medina, el 19 de octubre es designado Presidente provisional de la Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por civiles y militares.
Las principales metas del gobierno transitorio eran: instaurar el sufragio libre, directo, universal y secreto, otorgar plena garantía a los partidos políticos, combatir la corrupción administrativa y aliviar el costo de la vida. Su primer período de gobierno terminó el 15 de febrero de 1948, tras la elección de Rómulo Gallegos.
En 1958 regresa al país tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. En noviembre de ese año anuncia su candidatura a la Presidencia de la República con el apoyo de AD, el 7 de diciembre es electo presidente con más del 49% de los votos.
Además, el 31 de octubre, Betancourt había firmado, en Caracas, el Pacto de Punto Fijo, junto a Rafael Caldera y a Jóvito Villalba. La suscripción del pacto fue el inició del llamado período de democracia representativa en la cual únicamente AD y COPEI gobernaron a Venezuela por más de 40 años. (http://pirituonline.blogspot.pe/2011/04/romulo-betacourt-en-piritu-1958.html)
Además, el 31 de octubre, Betancourt había firmado, en Caracas, el Pacto de Punto Fijo, junto a Rafael Caldera y a Jóvito Villalba. La suscripción del pacto fue el inició del llamado período de democracia representativa en la cual únicamente AD y COPEI gobernaron a Venezuela por más de 40 años. (http://pirituonline.blogspot.pe/2011/04/romulo-betacourt-en-piritu-1958.html)
El 13 de febrero de 1959 asume el cargo. Su segundo gobierno se caracterizó por una apertura a la estabilización de la democracia venezolana, la promulgación de una nueva Constitución, la reforma agraria, el desarrollo de la industria petrolera en Venezuela con su adhesión a la OPEP, la fuerte inversión en el sector educativo y el cese de relaciones con gobiernos ilegítimos o dictatoriales del mundo.
De la misma manera tuvo que enfrentar ataques internos y externos de guerrillas, huelgas laborales, intentonas golpistas e intentos de asesinato.

Fuente: https://www.lapatilla.com/site/2016/09/28/hace-35-anos-murio-romulo-betancourt/
Insurrección de Carúpano, fue un levantamiento militar que estalló el 4 de mayo de 1962 entre las Fuerzas Armadas y la izquierda insurreccional venezolana, ocurrido durante la presidencia de Rómulo Betancourt (1959-1964). Es considerado el inicio de la relación cívico-militar venezolana, constituyendo uno de los primeros antecedentes de esa relación de Pueblo y Fuerzas Armadas que haría dialéctico en los posteriores combates y luchas por la liberación nacional.
En enero de 1962, el Gobierno de Betancourt sabía de los planes de un alzamiento militar, pero no tenían precisados a los actores de esas intensiones, así lo señala el Almirante Ricardo Sosa Ríos en su libro Mar de Leva: "El gobierno sabe que hay un movimiento por las informaciones que maneja el Ministerio de Relaciones Interiores". El titular era Carlos Andrés Pérez y Sosa Rios, Comandante General de la Marina (1962).
En una entrevista realizada por Agustín Blanco Muñoz a uno de los protagonistas del alzamiento militar El Carupanazo, Jesús Teodoro Molina Villegas, entonces capitán de corbeta, dijo que "una semana antes había sido visitado por el Almirante Sosa Ríos" por orden del Presidente Betancourt, para certificar que todo estaba en calma. En la misma entrevista Molina Villegas afirmó que "(...) tenía…a Douglas Bravo y Germán (Lairet) diciéndome que estábamos listos, que todo estaba bien (…)". (https://www.aporrea.org/actualidad/n289979.html)

Fuente: https://www.lapatilla.com/site/2016/09/28/hace-35-anos-murio-romulo-betancourt/
Insurrección de Carúpano, fue un levantamiento militar que estalló el 4 de mayo de 1962 entre las Fuerzas Armadas y la izquierda insurreccional venezolana, ocurrido durante la presidencia de Rómulo Betancourt (1959-1964). Es considerado el inicio de la relación cívico-militar venezolana, constituyendo uno de los primeros antecedentes de esa relación de Pueblo y Fuerzas Armadas que haría dialéctico en los posteriores combates y luchas por la liberación nacional.
La insurrección estalló en la medianoche del 4 de mayo de 1962 en Carúpano, Estado Sucre, a cargo del batallón de Infantería de Marina Nro. 3 y el destacamento Nro. 77 de la Guardia Nacional.
Los Insurrectos, al mando del capitán de corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas, del mayor Pedro Vegas Castejón y del teniente Héctor Fleming Mendoza, se alzaron contra el gobierno nacional, ocupando las calles y edificios de la ciudad, el aeropuerto y la emisora Radio Carúpano desde donde lanzaron un manifiesto a nombre del Movimiento de Recuperación Democrática. Por su parte, el presidente Rómulo Betancourt les exigió la rendición a los alzados, al tiempo que se iniciaba la movilización de los efectivos leales pertenecientes al batallón de Infantería Mariño, el batallón Sucre de Cumaná y el batallón de Infantería de Marina Simón Bolívar de Maiquetía, se producían ataques por parte de la Aviación y se bloqueaba el puerto por parte de las unidades navales en lo que se denominó la Operación Tenaza.
"Se rinden antes del amanecer o el Gobierno utilizará el lenguaje de las armas". No mucho más tuvo que decir el presidente Rómulo Betancourt a los rebeldes que en la madrugada del 4 de mayo de 1962 se alzaron contra el Gobierno en la ciudad de Carúpano.
El lenguaje de las armas fue más que elocuente y la revuelta tuvo corta vida. Al menos en esa etapa: en realidad la rebelión debió estallar simultáneamente en varios lugares del país, pero las fallas de coordinación dieron al traste con los planes y terminaron en las tragedias que conocemos como El Carupanazo y El Porteñazo.
Ese 4 de mayo el Tercer Batallón de Infantería de Marina y el destacamento 77 de la Guardia Nacional fueron conducidos por el capitán de corbeta Jesús Molina Villegas, el mayor Pedro Vegas Castejón, el capitán Omar Echeverría Sierra, el teniente de fragata Luis Delgado Delgado, el teniente Octavio Acosta Bello y el teniente Héctor Fleming Mendoza para ocupar la ciudad.
Desde la emisora Radio Carúpano lanzaron proclamas contra el Gobierno de Betancourt al que acusaban, entre otras cosas, de usufructuar el resultado de los esfuerzos por expulsar a Pérez Jiménez del poder y de escamotear la democracia al pueblo junto con una minoría de privilegiados dividiendo al país en "los que tienen todas las garantías y los que no las poseen". (http://archivo.eluniversal.com/aniversario/100/ca8_art_mano-dura-al-estilo_1229982)
El 5 de mayo de 1962 las tropas gubernamentales tomaron el control de Carúpano y sus alrededores, capturando a más de 400 personas involucradas en la asonada entre militares y civiles, entre ellos el diputado del Partido Comunista Eloy Torres, así como otros miembros de ese partido y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Ante tales hechos, Betancourt suspendió las garantías, acusó al PCV y al MIR de estar involucrados en la sublevación y firmo el mismo 4 de mayo de 1962 el Decreto N° 746 sobre la suspensión de las garantías establecidas en el ordinal 1º del artículo 60 y en los artículos 62, 63, 66, 71 y 115 de la Constitución vigente para ese entonces; así como una brutal persecución y criminalización de cualquier movimiento de disidencia.
El 9 de mayo firmó los decretos 750 y 751, ordenando que a los sublevados se le siguiese juicio militar con procedimiento extraordinario y autorizando la organización de los tribunales militares respectivos. También ese mismo día acusó al PCV y al MIR de estar involucrados en la sublevación, y expidió el Decreto Nº 752 suspendiendo el funcionamiento de ambos partidos en todo el territorio nacional.
Betancourt decretaba así la violación de los Derechos Humanos como política de Estado y que logró dar un viraje tras varias asonadas militares que se suscitarían en el país hasta la llegada del pueblo al Gobierno. (https://www.ecured.cu/Carupanazo)
El fin de su período presidencial en 1964 sería el inicio a una era de gobiernos democráticos. En la actualidad, la mayoría de los historiadores venezolanos reconocen a Betancourt como uno de los padres de la democracia venezolana.
(http://culturizando.com/quien-fue-romulo-betancour/)
(http://culturizando.com/quien-fue-romulo-betancour/)
La madrugada del día sábado 2 de junio del año 1962, un grupo de oficiales de mediana graduación, comandados por el Capitán de fragata Pedro Medina Silva y el Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez, se adueñaron de la Base Naval Nº 1 en Puerto Cabello.
Este alzamiento fue planificado a primeras horas de la noche del sábado en un reconocido hotel de la ciudad en esa época: el “Hotel Cumboto”, durante más de tres horas estuvieron reunidos dos oficiales de las Fuerzas Navales Venezolanas y tres civiles hablando ininterrumpidamente muy de cerca. Ya todo estaba planificado hasta en sus más mínimos detalles.
“Está preso Capitán….Es mejor que se porte cuerdo…. Con estas frases y bajo amenazas de ametralladoras fue despertado el Capitán de Fragata Guillermo Ginnari, simultáneamente, el Comandante de la Primera División de Infantería de Marina, Capitán Oswaldo Moreno y el jefe de la Escuadra; Capitán de Navío Jesús Carbonell Izquierdo. A partir de ese momento la base Naval quedo en manos de los rebeldes.
Los insurgentes tomaron por asalto todas las dependencias militares, policiales y gubernamentales de Puerto Cabello, tales como el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, la Digepol, Comandancia de Policía Municipal, Prefecturas, sedes del Partido de Gobierno al igual que tomaron la Emisora Radio Puerto Cabello 1290 AM, donde comenzaron a emitir mensajes y consignas en contra del gobierno de Rómulo Betancourt e invitando a la población a respaldar la “Rebelión Libertadora”.
Tan pronto el gobierno nacional se entera del intento de golpe, envía efectivos de la Fuerza Aérea y del Ejército que bombardean y rodean la ciudad, produciéndose el combate frontal entre las fuerzas insurrectas del batallón de infantería de marina General Rafael Urdaneta (que se habían sumado a la sublevación de los oficiales y efectivos de la base naval y grupos civiles armados por éstos) y la tropa del batallón Carabobo que se había trasladado desde Valencia, al mando del coronel Alfredo Monch, en el desde entonces famoso y trágico sitio de La Alcantarilla.
Sitio donde en medio del fuego cruzado del día domingo aparece una figura con sotana negra que en gesto de valor temerario desafió las balas para llevar alivio a los soldados que con ademanes de desesperación se retorcían sobre el pavimento. Esta actitud asumida por el sacerdote paralizó la acción bélica de los leales y rebeldes.
Era el padre Luís Maria Padilla, Capellán de la Base Naval, quién recogió a un soldado moribundo y suplicante falleciendo segundos después agarrado de la sotana del padre.
Este momento fue capturado y registrado por el fotógrafo venezolano Héctor Rondón como dramático testimonio de esos días. La imagen es publicada por la revista Life, se hace merecedora del premio Pulitzer de ese año y le da la vuelta al mundo a través de las agencias de noticias. La imagen del soldado herido que busca protección en el cuerpo del padre Padilla se convierte en un símbolo contra la violencia política de los años sesenta.
Finalmente, el Ministerio de Relaciones Interiores anunció que desde el amanecer, las Fuerzas Armadas leales al gobierno habían puesto fin a la rebelión con un saldo de más de 400 muertos y 700 heridos. Tres días después, luego de ser capturados los jefes del alzamiento, cae el último reducto de los insurrectos, en el Fortín Solano.
Posteriormente, se comprobó la participación en los acontecimientos del “Porteñazo” de políticos ligados al Partido Comunista de Venezuela y se inició una profundización de la política de depuración en las Fuerzas Armadas de oficiales ligados o sospechosos de simpatía con la izquierda.
El “Porteñazo” representó una conspiración cívico-militar de gran magnitud, ocurrida durante la presidencia de Rómulo Betancourt (1959-1964), tanto por las fuerzas involucradas, lo intenso de la lucha y por el terrible saldo de heridos y muertos dejados. (https://www.el-carabobeno.com/portenazo-conspiracion-civico-militar-1962/)
Romulo Gallegos, "Un Nobel Represivo"
Como político Rómulo Gallegos asumió los ideales democráticos contra los regímenes dictatoriales, respaldados por los caudillismos y cacicazgos regionales. Aceptó postular para senador y fue elegido en 1930, pero renunció y se exilió cuando el Congreso enmendó la Constitución para convertir al dictador militar Juan Vicente Gómez en presidente constitucional. Antes, en 1928, había protestado simbólicamente contra la represión sufrida por los estudiantes, guardando silencio durante una clase tras decir a sus alumnos: “La lección de hoy es sobre moral cívica”.
(https://elcomercio.pe/eldominical/actualidad/romulo-gallegos-civilizador-376671)
Comenzó su carrera política a muy temprana edad militando en oposición al dictador Juan Vicente Gómez. En 1937 Gallegos es elegido diputado y poco a poco abandonará la literatura para dedicarse a la política. Cuando el general López Contreras asume la presidencia, se inicia una era reformista en Venezuela y fue nombrado en 1936 Ministro de Educación en el gobierno de Contrera,pero sus esfuerzos para llevar a cabo una profunda reforma escolar fracasaron, y se le obligó a dimitir.
En 1941 el partido democrático nacional Acción Democrática, del cual figura fundador, propone a Gallegos como presidente. En 1945 participó en el golpe militar que llevó al poder a Rómulo Betancourt como presidente provisional del país, y fue en las primeras elecciones libres de Venezuela de 1947 cuando es elegido presidente de la nación.
Toma el cargo el 15 de febrero de 1948 pero en noviembre del mismo año el ejército se subleva en el Golpe de estado de 1948 bajo el mando de una junta militar encabezada por Carlos Delgado Chalbaud y lo destituyen de su cargo; muere así la experiencia democrática.
Exiliado de nuevo, va a Cuba y a México en 1949, Rómulo Gallegos regresó a su país al ser liberado éste de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, pero ya no se dedicaría a la política.
Vivió en Caracas hasta el día de su muerte, el 5 de abril de 1969. (http://culturizando.com/quien-fue-romulo-gallegos/)
Carlos Andrés Pérez
Carlos Andrés Pérez Rodríguez tenía 88 años y convalecía desde hacía dos lustros de un episodio cardiovascular que a comienzos de esta década le paralizó la mano, el brazo y la pierna derecha. Había nacido el 27 de octubre de 1922 en Rubio, pueblo de la cordillera andina perteneciente al
Estado de Táchira, en el seno de una familia modesta. Su padre era cafetalero y él, el undécimo de 12 hijos.
Estado de Táchira, en el seno de una familia modesta. Su padre era cafetalero y él, el undécimo de 12 hijos.
Político precoz, CAP, como se le conocía, ingresó a los 16 años en el Partido Democrático Nacional, creado en 1937 por Rómulo Betancourt, y del que luego surgiría el socialdemócrata Acción Democrática, donde militaría toda su vida. Al acceder Betancourt a la presidencia, Pérez entró en su secretaría particular. Un año después, en 1946, fue elegido diputado. Tenía 24 años.
Los vaivenes de la política venezolana le hicieron conocer la cárcel y el exilio. Expulsado del país en 1949, peregrinó por Colombia, Panamá, Cuba y Costa Rica hasta que en 1952 retornó a Caracas y creó células de resistencia contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Cuando Betancourt, su principal mentor, volvió a la presidencia, CAP entró en el Gobierno. En 1973 fue candidato de Acción Democrática a las elecciones presidenciales, que ganó por un amplio margen.
Carlos Andrés Pérez pasará a la historia como emblema de la Venezuela petrolera más boyante. Su primer mandato lo hizo en la cresta de la ola gracias a la bonanza económica, cuando la llamada Venezuela saudí se codeaba en los foros de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP) como lo que era, y lo que es: uno de los mayores productores de oro negro del mundo. El planeta aún se dolía de la crisis energética de los setenta, y la aparición estelar de Venezuela en la escena internacional supuso su consagración como estadista. El flujo de petrodólares que llegaban al país se tradujo en la realización de grandes obras, como el complejo hidroeléctrico del Guri. Pérez nacionalizó la explotación del hierro y del petróleo en 1976 y fundó la empresa estatal Petróleos de Venezuela.
Presidente de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y número dos de la Internacional Socialista, su segundo Gobierno, en cambio, estuvo marcado por la crisis económica, los intentos de golpe de Estado y por los escándalos de corrupción. A pocos días de su toma de posesión, en febrero de 1989, se produjo el caracazo: un estallido social contra el paquete de medidas económicas que Pérez pretendía implementar, en el que murieron cientos de venezolanos como consecuencia de la represión policial y militar.
En febrero y en noviembre de 1992, un grupo de militares golpistas liderado por el teniente coronel Hugo Chávez intentó, sin éxito, sacarlo del poder. Luego, en marzo de 1993, la Corte Suprema de Justicia lo destituyó de la Presidencia por la malversación de una partida presupuestaria secreta de 250 millones de bolívares (unos 17 millones de dólares al cambio de entonces), que fue entregada por Pérez a la presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro. En 1996 fue condenado a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario por el delito de "malversación genérica”. (https://elpais.com/internacional/2010/12/25/actualidad/1293231619_850215.html)
En febrero y en noviembre de 1992, un grupo de militares golpistas liderado por el teniente coronel Hugo Chávez intentó, sin éxito, sacarlo del poder. Luego, en marzo de 1993, la Corte Suprema de Justicia lo destituyó de la Presidencia por la malversación de una partida presupuestaria secreta de 250 millones de bolívares (unos 17 millones de dólares al cambio de entonces), que fue entregada por Pérez a la presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro. En 1996 fue condenado a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario por el delito de "malversación genérica”. (https://elpais.com/internacional/2010/12/25/actualidad/1293231619_850215.html)
Fuente: https://www.el-carabobeno.com/95-anos-nacio-ex-presidente-venezolano-carlos-andres-perez/
Caracazo
El caracazo se le conoce a los hechos ocurridos el 27 y 28 de febrero de 1989 bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez cuando un grupo de medidas económicas implementadas causaron una serie de protestas y disturbios en Caracas. Saqueos, incendios y muertes ocurrían cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana (PM) y Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) salieron a las calles a “controlar” la situación.
El lunes de la semana pasada la ministra de Finanzas de Venezuela, Eglée Iturbe de Blanco, se encontraba almorzando en un lujoso restaurante de Washington con el director del Fondo Monetario Internacional, Michael Camdessus. El tono de la conversación era relajado y alegre, pues los funcionarios acababan de firmar en la mañana la famosa "carta de intención" que abriría al país las puertas de créditos por US$4.300 millones que, aunque eran menos que los US$5.000 millones que el gobierno esperaba obtener, no eran un mal resultado. Los créditos, a otorgarse escalonadamente hasta 1991, ayudarían al país a salir de la encrucijada económica en que se encontraba, y se condicionaban, como es usual en esas operaciones, al estricto cumplimiento de la "receta" del Fondo en materia del manejo interno de la economía. (https://www.semana.com/mundo/articulo/el-caracazo/11498-3)
La gran culpable de la situación fue la política de importaciones. De esos 10.800 millones de dólares en compras externas, más de un 90% se hizo a la tasa subsidiada de 14.50 bolívares por dólar, mientras que en el mercado oficial el billete norteamericano se cotizaba por encima de los 35 bolívares. Como resultado, el gran negocio de muchos comerciantes -con la anuencia tácita del gobierno- consistió en sobrefacturar importaciones para recibir más dólares, que eran vendidos en el mercado libre. Por cuenta y obra del Banco Central de Venezuela, un importador hábil podía amasar una ganancia superior al 100% en cuestión de días.
Ante semejantes desequilibrios, lo lógico era unificar las tasas de cambio, dejando tan solo la del mercado. Esa política, a más de dictada por el Fondo Monetario Internacional, se derivaba de las leyes más básicas de la economía. El problema, claro está, consistía en que al subir la tasa de cambio, los precios de los artículos importados tenían que aumentar. Ante el anuncio de las medidas la reacción de los comerciantes fue la de subir los precios aprovechando el pánico de la gente, y dedicarse a acaparar los articulos de primera necesidad. Esa reacción fue la que causó el estallido de cólera de la semana pasada. (https://www.semana.com/mundo/articulo/el-caracazo/11498-3)
A finales de los ochenta, Venezuela se veía en una apretada situación económica originándose en el elevado endeudamiento externo contraído entre 1975 y 1978, la deuda externa aumentó de 6 mil millones de dólares a 31 mil millones y el precio petrolero bajó debido a los precios internacionales del petróleo a partir de 1983. El elevado endeudamiento externo y la caída de los precios del petróleo colapsaron las finanzas del Estado.
Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. A partir de entonces las políticas económicas de los gobiernos de Luís Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Se implementaron políticas que trataran de controlar la situación como controles de cambio y control de precios pero esto llevó a corrupción y mercados negros.
Esto llevó al gobierno de Carlos Andrés Pérez a implementar un conjunto de medidas económicas que se creía que podrían cambiar la economía venezolana al momento. Este “Paquete Económico” fue promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Algunas de las medidas fueron:
• Implementar un programa con el fin de obtener aproximadamente 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes.
• Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%.
• Eliminación de la tasa de cambio preferencial.
• Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.
• Incremento gradual de las tarifas de servicios públicos
• Aumento en el precio de la gasolina.
• Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%.
• Congelación de cargos en la administración pública. http://culturizando.com/la-nota-curiosa-que-fue-el-caracazo/
Aunque siempre se habla de “El Caracazo”, en realidad las protestas iniciaron en Guarenas, estado Miranda, ubicada a unos 15 kilómetros al este de la capital Caracas. Pero éstas se extendieron a las principales ciudades del país.
El aumento del pasaje de transporte público fue la chispa que disparó la revuelta popular, pues los transportistas pretendían subir los precios un 50 por ciento, pese a que sólo estaba permitido un incremento no mayor al 30 por ciento, lo que ya de por sí era un golpe fuerte para el bolsillo del venezolano. Además, se eliminaba el beneficio del medio pasaje estudiantil.
Otro factor que desató la revuelta popular fue el acaparamiento y la especulación con los productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Por ello, luego de la reacción inicial contra los transportistas, la acción se amplió hacia los supermercados y pequeños abastos, en cuyos depósitos los venezolanos encontraron muchos de los productos que se encontraban en escasez, como leche, azúcar, café, harina, aceite, sardinas, entre otros.
Hasta las 02H00 (hora local) de aquel día, Juárez y miembros de Federeplaz, que agrupaba a unas 68 comunidades organizadas, estuvieron imprimiendo volantes que apoyaban la protesta contra la estrategia de los transportistas. Ese día salieron muy temprano para tomar la terminal de autobuses de Guarenas y hacerse escuchar.
Sin embargo, según su relato, los dos principales partidos del país Acción Democrática (AD, en el poder en ese momento) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) enviaron a grupos de personas que les impidieron el paso hacia la sede del Consejo Municipal. “Respondían a los intereses de los partidos”, indica Juárez.
Luego, el presidente del Consejo Municipal le ordenó a la Policía Metropolitana disolver aquella protesta, de unas cuatro mil personas, a lo que el oficial encargado le dijo que no era posible porque “había más de 4 mil personas, y entonces él respondió: ‘Usted cumpla las órdenes y después reclame’. Entonces, el oficial sacó su 9 mm y disparó al aire”, recuerda Juárez.
De acuerdo a la versión de Eleazar Juárez, fueron algunos militares quienes iniciaron los saqueos. “Mientras ocurría lo de Valle Verde venían de Higuerote unas camionetas de la Guardia Nacional. Como todo estaba trancado (cerrado) buscaron una salida”.
En horas de la mañana del 27 de febrero de 1989, la revuelta popular -iniciada en Guarenas- había llegado a la capital venezolana. Ya en la tarde en toda Caracas los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio.
Durante la noche iniciaron los saqueos a todo tipo de comercios, como supermercados, abastos, licorerías, carnicerías, líneas blancas, mueblerías, de computación, agencias bancarias, entre otros. Éstos fueron protagonizados por hombres, mujeres, ancianos y niños, así como algunos grupos violentos.
En la madrugada del 28 de febrero, Carlos Andrés Pérez reunido en Consejo de Ministros decidió ejecutar el Plan Ávila que facultaba a la Guardia Nacional y el Ejército acabar con cualquier revuelta. La responsabilidad de la operación recayó sobre el Comando Estratégico del Ejército (EJ) bajo la dirección del general (Ej) Manuel Heinz Azpúrua, apoyado por el Regional 5 de la GN, Freddy Maya Cardona, la PM, la Disip y la DIM, organismos de seguridad, explica el mencionado texto.
En horas de la tarde, el presidente Pérez decretó en Cadena de Radio y Televisión el decreto número 49, que establecía el toque de queda y la suspensión de las garantías constitucionales. El entonces ministro de la Defensa, Italo del Valle Alliegro, leyó ese día el decreto señalado, en vista de que el ministro del Interior, Alejandro Izaguirre, no logró hacerlo durante una transmisión en vivo, preso de los nervios. De esta manera, el derecho a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del hogar doméstico, el libre tránsito, la libertad de expresión, las reuniones en público y el derecho a manifestar pacíficamente fueron suspendidos durante 10 días. Esta medida arreció la represión.
El Ejecutivo envió cuatro mil soldados con tanquetas a las calles de Caracas para “restablecer” el orden. De acuerdo a testigos, los primeros grupos de militares se ubicaron en las faldas de los cerros para evitar que las personas continuaran bajando y se unieran a los saqueos. Los primeros disparos fueron de advertencia, pero después empezaron a asesinar gente.
Aún cuando ya habían cesado los saqueos, los militares continuaron dispararando indiscriminadamente contra las casas y los habitantes de las zonas más populares de Caracas. Además, las patrullas del Ejército comenzaron a allanar casas en los barrios, supuestamente en busca de la mercadería, y a arrestar a los sospechosos.
El 7 de marzo, el presidente Pérez ordenó la suspensión del toque de queda, pero exigió al Congreso mantener el estado de emergencia y se restituyeron algunas garantías.
En el Cementerio General del Sur, al oeste de Caracas, hay un sector conocido como “La Peste”, porque durante “El Caracazo” allí eran llevados y amontonados por días los cuerpos de los civiles asesinados en los barrios. Luego eran enterrados en fosas comunes.
En “La Peste” recientemente las autoridades encontraron una fosa común con 70 cuerpos no identificados. No estaban incluidos en la lista oficial del Gobierno de Carlos Andrés Pérez. https://www.telesurtv.net/telesuragenda/La-masacre-de-El-Caracazo-20150224-0032.html
Años después. La narrativa chavista ha adoptado a “El Caracazo” como el mito fundacional de su revolución bolivariana, pues consideran al 27 de febrero de 1989 como el evento que llevó al grupo de militares al que pertenecía Hugo Chávez a conspirar contra el sistema democrático bipartidista que regía en ese momento a su país.
Los policías fueron incapaces de controlar la situación y el Ejército tomó el control por varios días para cumplir con su deber de restablecer el orden, algo que hizo ‘a sangre y fuego’.
La narrativa revolucionaria cuenta que un grupo de oficiales de bajo rango de las Fuerzas Armadas rechazó las órdenes del gobierno de Pérez de atentar contra la población civil, que según cifras oficiales provocó la muerte de más de 600 protestantes. (https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/el-programa-de-los-dreamers-en-estados-unidos-no-acabara-en-marzo-articulo-741493)

Fuente: http://confirmado.com.ve/que-fue-el-caracazo/

Fuente: http://confirmado.com.ve/que-fue-el-caracazo/
4 Febrero de 1992
La “Operación Zamora” contó con la participación de dos mil 362 hombres en armas, con 5 tenientes coroneles como cabezas visibles del movimiento, seguidos de 14 mayores, 54 capitanes, 67 subtenientes, 65 suboficiales, 101 sargentos de tropa y 2.056 soldados alistados”. Los participantes, pertenecientes a 10 batallones, formaban parte de las guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el Distrito Federal, y fueron dirigidos por los jóvenes oficiales encabezados por Hugo Chávez y Francisco Arias Cárdenas, así como también Yoel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y Miguel Ortiz Contreras (http://culturizando.com/4-de-febrero-rebelion-militar-que-marco/), quienes tomaron distintas guarniciones y dirigieron las operaciones desde varios estados del país. En el caso de Caracas, fue Chávez el encargado de dirigir el operativo.
La toma de Caracas estuvo bajo la responsabilidad de Chávez Frías, quien dirigió las acciones desde el Museo Histórico Militar de La Planicie y del teniente coronel Yoel Acosta Chirinos, que comandó las operaciones en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota. A las 11:00 pm del 03 de febrero, se escenificaron los enfrentamientos más intensos. Los principales puntos estratégicos de la capital, que sirvieron de escenario para las operaciones, fueron:
• La Residencia Presidencial La Casona.
• El Palacio de Miraflores.
• El Fuerte Tiuna.
• Las Comandancias Generales del Ejército y la Armada.
• El Comando Regional número 5.
• El Comando de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional.
• La sede de la Disip en el Helicoide.
• La sede de la Comandancia de la Policía Metropolitana en Cotiza.
• La sede de Venezolana de Televisión en los Ruices.
• La Base Aérea Francisco de Miranda.
El 3 de febrero de 1992, en horas de la noche, el ex jefe de Estado llegaba del evento anual del Foro Económico Mundial, en la ciudad suiza de Davos. Al pisar nuevamente suelo venezolano, su ministro de Defensa Fernando Ochoa Antich le indicó que no le dijera esas cosas porque “esos rumores son los que hacen daño al gobierno”.
Casi al finalizar el día, a las 11:30 pm, el propio presidente Pérez llamó a Ochoa Antich para decirle que atacaban Miraflores con un batallón de tanques, el ministro le pidió que saliera del Palacio de Miraflores y anunciara un mensaje por televisión.
Carlos Andrés Pérez salió de Miraflores y se resguardó en la televisora privada Venevisión, donde dirigió un mensaje a todo el país. “Debemos decir con toda claridad que las fuerzas armadas venezolanas están junto a su presidente y su comandante en jefe. Son grupo ambiciosos los que se hado esta criminal tarea de destruir la democracia”, dijo Pérez desde Venevisión.
Durante la madrugada y primeras horas de la mañana surgieron enfrentamientos entre las fuerzas leales al gobierno y los golpistas. Una de las imágenes que más impacto esa noche fue una tanqueta del ejército que buscaba entrar a la fuerza por la puerta principal del Palacio de Miraflores.
Cercano a las 12:00 del mediodía ya las tropas golpistas estaban derrotadas en la capital. Sin embargo, en el interior del país la situación era distinta, pues el general Francisco Arias Cárdenas se proclamó como gobernador militar de la entidad. La situación de prolongó hasta las 4:00 pm del 4 de febrero cuando Chávez pidió a las tropas rendirse y solicitó la presencia de los medios de comunicación para su entrega. “Compañeros, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital, no pudimos controlar el poder”, dijo Chávez en aquel discurso.
Saludó con calma a los venezolanos, felicitó en los mejores términos a sus subordinados, reconoció su derrota responsablemente, se refirió a la posibilidad de “nuevas situaciones” y sobre todo, entró en el imaginario colectivo, presentando su insurgencia como bolivariana y a sí mismo como “El Comandante Chávez”.
“En primer lugar quiero dar los buenos días a todo el pueblo de Venezuela” (…) “Compañeros: lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital; es decir, nosotros aquí en Caracas no logramos controlar el poder” (…) “vendrán nuevas situaciones. El país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un camino mejor”.
Escuchado el mensaje de Hugo Chávez, se inició la desmovilización y rendición de los rebeldes en todo el país, los de Valencia fueron los últimos en entregar las armas, cerca de las 3:00 de la tarde. http://culturizando.com/4-de-febrero-rebelion-militar-que-marco/
Víctimas
Civiles
Noelia Lorenzo Parada. Tenía 9 años de edad. Recibió una bala de FAL en la cabeza cuando los Insurgentes iniciaron la toma de Miraflores, vivía en La Avenida Sucre era una alumna brillante del Colegio Teresiano de La Castellana. Era la hermanita mayor de tres niñas de una familia Uruguaya, era también una excelente alumna en la Escuela, hoy tuviera 21 años de edad.
Echarta Gaiska. Tenía 20 años y era estudiante de Ingeniería. Recibió una bala de FAL cuando los insurgentes iniciaron el asalto a la Carlota.
Migdalia Antonia Delgado de Marquina. Tenía 30 años y era Dirigente Estudiantil. Recibió un disparo de FAL en la cabeza, disparado por los rebeldes en La Base Aérea La Carlota, su hijo de 3 años recibió una herida rasante de FAL en la cabeza. Dejó otro hijo en aquel entonces de 6 años. Era hija del Jefe Civil de Chacao.
Hugo Orlando Villarte Mejías. Tenía 40 años. Trabajador de la Torre La Primera. Muerto a balazos por francotiradores en el “23 de Enero”.
José Enrique Ordaz. Tenía 44 años, era Escenógrafo de Arte TV, recibió un balazo en la espalda cuando militares insurgentes dispararon repetidas veces desde el Museo Histórico Militar en la parroquia “23 de enero” durante la revuelta del 4 de febrero, falleció el día siguiente en el Hospital Militar.
Funcionarios Policiales caídos en cumplimiento del Servicio:
Gerson Gregorio Castañeda, tenía 26 años y era Agente de la DISIP adscrito a la División de Patrullaje Vehicular, muerto en La Casona cuando los Insurgentes atacaban las casas aledañas a la Residencia Presidencial.
Edicto Rafael Cermeño Joves, Agente de la DISIP, muerto en La Casona.
Jesús Rafael Oramas, tenía 30 años y era Agente de la DISIP, adscrito a la División de Patrullaje Motorizado, resulto muerto a balazos en La Casona.
Jesús Aponte Reina, tenía 21 años era Agente de la Policía Municipal de Sucre, falleció al recibir un impacto neto de Mortero cuando los Insurgentes atacaban las residencias aledañas a la Residencia Presidencial de La Casona.
José Aldana, Cabo II de la Policía Metropolitana, muerto a balazos por los Tupamaros en La Cañada, Parroquia “23 de Enero”.
Franklin Alexis Vega, Agente de la Policía de Valencia, Estado Carabobo.
Wilmer Díaz, Agente de la Policía de Valencia, Estado Carabobo.
Efectivos Militares que cayeron luchando por la Patria y por la Libertad:
Deivis Peña Juárez, Cabo Segundo de la Guardia Nacional.
Elio José Gamboa, Cabo Segundo, Guardia de Honor.
Miguel Escalona Arriechi, Guardia de Honor.
Jesús Alberto González, Guardia de Honor.
Julio Peña Labrador, Guardia de Honor.
Jesús Santiago, Capitán (Ej).
Fernando Cabrera, Subteniente (Ej).
Pablo Linares, Sargento Técnico (Arv)
Celso González, AT de la Aviación.
José Salas Ramírez, Distinguido (Ej).
José Ramón Noguera, Soldado (Ej).
José Nieves, soldado (Ej).
Jesús G., Rodríguez, Distinguido (Ej).
Luis García, Distinguido (Ej).
Guerras Montes de Oca, soldado (Ej).
Hernández Herrera, Soldado (AV)
César Castillo, Soldado (Ej).
Wilmer Molina, Soldado (Ej).
Dos soldados desconocidos del Ejército.
Nota: Esta lista me fue entregada por un funcionario de la DISIP de esa época, el autor de la misma, para quien es su deseo no dar a conocer su nombre. Me pidió que siempre que la publicara dejara constancia que la realizó en honor de los caídos, algunos de ellos sus compañeros. (https://informe21.com/4-de-febrero/12/02/02/lista-de-los-muertos-por-el-4-de-febrero-de-1992)
La historia ha demostrado que la intención de esta asonada militar era establecer una dictadura al estilo cubano, eliminar la disidencia política y esquilmar a la nación para mantener al pueblo de rodillas. (http://efectococuyo.com/opinion/4-de-febrero-de-1992-sangriento-intento-de-golpe-de-estado/)
En su primera etapa, desde 1983, con el estudio del Árbol de las tres raíces (Bolívar-Rodríguez-Zamora) cimentaron una definición organizativa y doctrinaria. Los sucesos del 27 de febrero de 1989 aceleraron su consolidación y entonces deciden preparar una rebelión militar para establecer un Gobierno de Emergencia Nacional que rescatara la dignidad del pueblo y restableciera al país del desprestigio del bipartidismo.
23 años después, conmemoramos esta fecha tan importante, de la mano con el hijo de Chávez Nicolás Maduro, los esdientados, los invisibilizados, las patas en el suelo, los excluidos, agradecemos a los héroes del 4 de febrero, la ruptura de la historia venezolana entre la democracia representativa y la necesidad de un proyecto de país. (https://www.aporrea.org/actualidad/a202229.html)
Fuente: https://ambienteubv.wordpress.com/2012/02/03/4-de-febrero-de-1992/
Fuente: https://ecured.cubava.cu/2013/02/05/4-de-febrero-de-1992-el-libertador-esta-vivo/



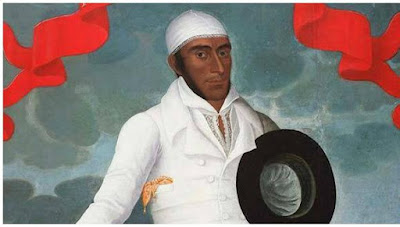

Comentarios
Publicar un comentario