Perspectiva de Género
(Fuente: )
De otro lado, la perspectiva de género, es una herramienta o
mecanismo de análisis, que busca explicar el fenómeno de la desigualdad y de la
inequidad entre hombres y mujeres. Consiste en el enfoque de las cosas,
situaciones o problemas, tomando en consideración la diversidad en los modos en
que se presentan las relaciones de género en la sociedad, pero entendiendo a la
vez la identidad de género, tanto de hombres como mujeres.
Según una definición de la profesora Juana Camargo, la perspectiva de
género "establece una teoría social que trata de explicar las
características, relaciones y comportamientos sociales de hombres y mujeres en
sociedad, su origen y su evolución, destacando la existencia real del género
femenino y masculino, sin dominio de uno sobre el otro, sin jerarquías y sin
desigualdades".2
La perspectiva de género permite también, el diseño de políticas que
desde diferentes ámbitos, contribuyen a generar acciones a favor de la mujer, a
cambiar los estereotipos de género y a definir un nuevo concepto de justicia
para tratar igual a los/as iguales. Desde estas políticas públicas es necesario
impulsar proyectos y programas innovadores que vinculen, atraigan y retengan a
un porcentaje cada vez mayor de mujeres a la vida laboral y pública. (http://www.legalinfo-panama.com/articulos/articulos_21c.htm
)
El
enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres
y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos
papeles que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones influyen en el
logro de las metas, las políticas y los planes de los organismos nacionales e
internacionales y por lo tanto, repercuten en el proceso de desarrollo de la
sociedad. Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y
social, cotidiana y privada de los individuos y determina características y
funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él.
(http://www.fao.org/docrep/004/X2919S/x2919s04.htm#bm4.3.5)
Datos
(Fuente: )
1. Sigue siendo desigual la
participación de las mujeres en el mercado de trabajo con respecto a la de los
hombres. En 2013, la relación entre hombres con empleo y población se ubicó en
un 72,2 por ciento, mientras que esa relación entre las mujeres fue del 47,1 por
ciento [8].
2. En todo el mundo, las mujeres ganan
menos que los hombres. En la mayoría de los países, las mujeres en promedio
ganan sólo entre el 60 y el 75 por ciento del salario de los hombres [9]. Los factores coadyuvantes incluyen el
hecho de que es más probable que las mujeres se desempeñen como trabajadoras
asalariadas y en trabajos familiares no remunerados; tienen más probabilidades
de dedicarse a actividades de baja productividad y a trabajar en el sector
informal y con menores probabilidades de movilidad al sector formal que los
hombres; [10] la noción que prevalece sobre la
dependencia económica de las mujeres; y la probabilidad de que se desenvuelvan
en sectores no organizados y sin representación sindical [11].
3. Se estima que en todo el mundo las
mujeres podrían aumentar sus ingresos hasta en un 76 por ciento si se superara
la brecha en la participación en el empleo y la brecha salarial entre mujeres y
hombres. Se calcula que esto tiene un valor global de 17 billones de dólares
estadounidenses [12].
4. Las mujeres tienen una
responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no remunerado de
cuidados que prestan a otras personas. Las mujeres dedican entre 1 y 3 horas
más que los hombres a las labores domésticas; entre 2 y 10 veces más de tiempo
diario a la prestación de cuidados (a los hijos e hijas, personas mayores y
enfermas), y entre 1 y 4 horas diarias menos a actividades de mercado [13]. En la Unión Europea por ejemplo, el
25 por ciento de las mujeres informa que las responsabilidades de cuidados y
otras tareas de índole familiar y personal son la razón de su ausencia en la fuerza
de trabajo, en comparación con el tres por ciento de los hombres [14]. Esto tiene un efecto adverso directo
en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo.
5. Las desigualdades de género en el uso
del tiempo son todavía altas y persistentes en todos los países. Al combinar el
trabajo remunerado y el no remunerado, las mujeres de los países en desarrollo
trabajan más que los hombres, destinando menos tiempo a la educación, el ocio,
la participación política y el cuidado propio [15]. Pese a algunas mejoras logradas
durante los últimos 50 años, prácticamente en todos los países los hombres
destinan por día más tiempo al ocio, mientras que las mujeres dedican más
tiempo a realizar tareas domésticas no remuneradas [16].
6. Para las mujeres, las probabilidades
de trabajar en el sector del empleo informal son más altas que las de los
hombres [17]. En Asia meridional, más del 80 por
ciento de las mujeres en empleos no agrícolas se desempeña en el sector
informal, en el África subsahariana, el 74 por ciento, y en América Latina y el
Caribe, el 54 por ciento [18]. En las zonas rurales, muchas mujeres
obtienen su sustento de la actividad agrícola de pequeña escala, casi siempre
de manera informal y a menudo sin remuneración [19].
7. Son más las mujeres que los hombres
con empleos vulnerables, de baja remuneración o subvalorados [20]. Hasta 2013, el 49,1 por ciento de las
mujeres trabajadoras del mundo se encontraba en situación de empleo vulnerable,
a menudo sin protección de las leyes laborales, frente al 46,9 por ciento de
los hombres. Las mujeres tenían muchas más probabilidades que los hombres de
desempeñarse en empleos vulnerables en Asia oriental (50,3 por ciento frente al
42,3 por ciento de los hombres), sudeste asiático y el Pacífico (63,1 por
ciento frente al 56 por ciento), Asia meridional (80,9 por ciento frente al
74,4 por ciento), Norte de África (54,7 por ciento frente al 30,2 por ciento),
Oriente Medio (33,2 por ciento frente al 23,7 por ciento) y África subsahariana
(casi 85,5 por ciento frente al 70,5 por ciento) [21].
8. Las diferencias de género en la
legislación afectan tanto a las economías en desarrollo como a las
desarrolladas, y a las mujeres de todas las regiones. Casi el 90 por ciento de
las 143 economías estudiadas registra al menos una diferencia legislativa que
restringe las oportunidades económicas para las mujeres [22]. Entre ellas, 79 economías poseen
leyes que limitan el tipo de empleo que las mujeres pueden ejercer [23]. Asimismo, los esposos pueden oponerse
a que sus esposas trabajen e impedirles que acepten un empleo en 15
economías [24].
9. El empoderamiento económico de la
mujer es un buen negocio. Las empresas se benefician enormemente al aumentar
las oportunidades en cargos de liderazgo para las mujeres, algo que ha
demostrado aumentar la eficacia organizacional. Se estima que las compañías
donde tres o más mujeres ejercen funciones ejecutivas superiores registran un
desempeño más alto en todos los aspectos de la eficacia organizacional [25].
10.
El origen étnico y el género interactúan para crear brechas salariales
especialmente amplias en el caso de las mujeres pertenecientes a algún tipo de
minoría. En 2013, en los Estados Unidos por ejemplo, “las mujeres de todos los
grupos raciales y étnicos más numerosos ganan menos que los hombres del mismo grupo
y además ganan menos que los hombres blancos. El ingreso semanal promedio de
las mujeres hispanas era de 541 dólares estadounidenses por un trabajo a tiempo
completo, sólo el 61,2 por ciento del ingreso semanal promedio de los hombres
blancos, aunque el 91,1 por ciento del ingreso semanal promedio de los hombres
hispanos (ya que los salarios que estos últimos perciben son también bajos). El
ingreso semanal promedio de las mujeres de ascendencia africana era de 606
dólares estadounidenses, lo que equivale apenas al 68,6 por ciento del ingreso
de los hombres blancos, o al 91,3 por ciento del ingreso semanal promedio de
los hombres de ascendencia africana, que también es bastante bajo. Los ingresos
obtenidos en una semana de trabajo a tiempo completo ubican a las mujeres
hispanas en un escalón inferior y a las hombres hispanos y las mujeres de
ascendencia africana no muy por encima del ingreso exigido para recibir cupones
de alimentos, el cual es de 588,75 dólares estadounidenses para una familia de
cuatro personas” [26].
(http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures)
Historia de la Perspectiva de Género
(Fuente: )
La Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se reunió por
primera vez en Lake Success, Nueva York, en febrero de 1947, poco después de la
creación de las Naciones Unidas. En aquel momento, los 15 representantes
gubernamentales que formaban la Comisión eran mujeres. Desde su nacimiento, la
Comisión contó con el apoyo de una dependencia de las Naciones Unidas que más
tarde se convertiría en la División para el Adelanto de la Mujer, dependiente
de la Secretaría de las Naciones Unidas. La Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer forjó una estrecha relación con las organizaciones no
gubernamentales; aquellas reconocidas como entidades consultivas por el Consejo
Económico y Social eran invitadas a participar en las sesiones de la Comisión
en calidad de observadoras.
La Comisión elaboró las primeras convenciones internacionales sobre los
derechos de la mujer, como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de
1953, que fue el primer instrumento de derecho internacional en reconocer y
proteger los derechos políticos de las mujeres; también fue la responsable de
redactar los primeros acuerdos internacionales sobre los derechos de la mujer
en el matrimonio, a saber, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada de
1957 y la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio,
la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios de
1962. Además, contribuyó al trabajo de las oficinas de las Naciones Unidas,
como el Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre
la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual
valor de la Organización Internacional del Trabajo (1951), que
consagró el principio de igual salario por trabajo igual.
En 1963, los esfuerzos para consolidar las normas relativas a los
derechos de la mujer condujeron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a
solicitar a la Comisión que elaborara una Declaración sobre la eliminación de
la discriminación contra la mujer, que la Asamblea aprobó en última instancia
en 1967. A dicha declaración siguió en 1979 la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer(CEDAW),
un instrumento jurídicamente vinculante cuya redacción también corrió a cargo
de la Comisión. En 1999, el Protocolo
Facultativo de la Convención introdujo el derecho de presentar
una demanda para las mujeres víctimas de discriminación.
En 1972, coincidiendo con el 25º aniversario de su creación, la Comisión
recomendó que 1975 fuera declarado Año Internacional de la Mujer, una idea que
contó con la adhesión de la Asamblea General y cuyo objetivo era llamar la
atención sobre la igualdad entre mujeres y hombres y sobre la contribución de
aquellas al desarrollo y la paz. Aquel año estuvo marcado por la celebración de
la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en
Ciudad de México, a la que siguió en el periodo 1976-1985 el Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. Posteriormente se
celebraron más conferencias mundiales en Copenhague(1980)
y Nairobi (1985). También se crearon
nuevas oficinas de las Naciones Unidas dedicadas a las mujeres, en particular
el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de
la Mujer (INSTRAW).
En 1987, en el marco del seguimiento de la Tercera Conferencia Mundial
sobre la Mujer celebrada en Nairobi, la Comisión asumió el liderazgo de las
labores de coordinación y promoción del trabajo del sistema de las Naciones
Unidas en los asuntos económicos y sociales para el empoderamiento de la mujer.
Sus esfuerzos consiguieron elevar las cuestiones de género a la categoría de
temas transversales, dejando de ser asuntos independientes. En ese mismo
periodo, la Comisión contribuyó a que, por primera vez, el problema de la
violencia contra las mujeres figurara en primer plano de los debates
internacionales. Esos esfuerzos cristalizaron en la Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre
de 1993. En 1994, la Comisión de Derechos Humanos nombró una Relatora especial
sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, con el mandato
de investigar e informar sobre todos los aspectos de la violencia contra las
mujeres.
La Comisión sirvió como órgano preparatorio para la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, en la que se aprobó
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
Tras la Conferencia, la Asamblea General dio a la Comisión el mandato de
desempeñar un papel central en la supervisión de la aplicación de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de asesorar al Consejo
Económico y Social en consecuencia. Como pedía la Plataforma de Acción, se creó
una nueva oficina de las Naciones Unidas para la promoción de la igualdad de
género: la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la
Mujer.
En 2011, las cuatro secciones del sistema de las Naciones Unidas que se
mencionan en esta página —la División para el Adelanto de la Mujer, el
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de
la Mujer, la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de
la Mujer y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer— se
fusionaron, convirtiéndose en ONU Mujeres, que hoy es la Secretaría de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
(http://www.unwomen.org/es/csw/brief-history)
Diferencia entre
Sexo y Género
(Fuente: )
Existe cierto consenso en que es necesario establecer distinciones entre
sexo y género. El sexo corresponde a un hecho biológico, producto de la
diferenciación sexual de la especie humana, que implica un proceso complejo con
distintos niveles, que no siempre coinciden entre sí, y que son denominados por
la biología y la medicina como sexo cromosómico, gonadial, hormonal, anatómico
y fisiológico. A la significación social que se hace de los mismos se la
denomina género. Por lo tanto las diferencias anatómicas y fisiológicas entre
hombres y mujeres que derivan de este proceso, pueden y deben distinguirse de
las atribuciones que la sociedad establece para cada uno de los sexos
individualmente constituidos.
Aunque existen divergencias en su conceptualización, en general la
categoría de género es una definición de carácter histórico y social acerca de
los roles, identidades y valores que son atribuidos a varones y mujeres e
internalizados mediante los procesos de socialización. Algunas de sus
principales características y dimensiones son:
1) es una construcción social e histórica (por lo que puede variar de
una sociedad a otra y de una época a otra);
2) es una relación social (porque descubre las normas que determinan las
relaciones entre mujeres y varones);
3) es una relación de poder (porque nos remite al carácter cualitativo
de esas relaciones);
4) es una relación asimétrica; si bien las relaciones entre mujeres y
varones admiten distintas posibilidades (dominación masculina, dominación
femenina o relaciones igualitarias), en general éstas se configuran como
relaciones de dominación masculina y subordinación femenina;
5) es abarcativa (porque no se refiere solamente a las relaciones entre
los sexos, sino que alude también a otros procesos que se dan en una sociedad:
instituciones, símbolos, identidades, sistemas económicos y políticos, etc.);
6) es transversal (porque no están aisladas, sino que atraviesan todo el
entramado social, articulándose con otros factores como la edad, estado civil,
educación, etnia, clase social, etc);
7) es una propuesta de inclusión (porque las problemáticas que se
derivan de las relaciones de género sólo podrán encontrar resolución en tanto
incluyan cambios en las mujeres y también en los varones);
8) es una búsqueda de una equidad que sólo será posible si las mujeres
conquistan el ejercicio del poder en su sentido más amplio (como poder crear,
poder saber, poder dirigir, poder disfrutar, poder elegir, ser elegida,
etcétera).
La generalización del concepto de género ha suscitado una polémica en
torno a la conveniencia de continuar usándolo. A veces el término se ha
tergiversado y banalizado en su aplicación. En algunos estudios macrosociales o
del mercado de trabajo, a la desagregación por sexo se la denomina género, pero
la categoría permanece vacía. Algo similar ocurre cuando la palabra género
sustituye a mujeres (Scott, 1990). El género requiere la búsqueda de sentido
del comportamiento de varones y mujeres como seres socialmente sexuados.
(http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1395)
Lenguaje de la Perspectiva en la Educación
(Fuente:)
Reivindicar la presencia equilibrada e igualitaria de las mujeres en
ámbitos y espacios que mayoritaria e históricamente han estado ocupados por
hombres -pongamos por caso un rectorado, la presidencia de un Consejo Escolar
autonómico o el equipo directivo de un centro educativo- es necesario.
Visibilizar desde las escuelas a tantas mujeres (escritoras, poetas,
científicas, filósofas, ingenieras, pintoras, químicas, psicólogas, educadoras,
etc.), que han quedado invisibles y, por tanto, inexistentes, es igualmente
necesario.
Que las niñas y los niños puedan sentirse libres para elegir juguetes,
actividades e incluso la profesión para su vida futura sin ser discriminados
por ello o presionadas por los mandatos de género, es también necesario.
Aceptar y trabajar desde la escuela la diversidad sexual y de género
como algo que forma parte de la riqueza social y de la libertad individual es
cada día más necesario.
Enseñar a protegerse del acoso y de cualquier tipo de abuso -por ejemplo
a través de las redes sociales, donde el mayor porcentaje de acoso se lo llevan
las niñas- es, así mismo, necesario.
Como seguramente es necesario encontrar y trabajar sobre nuevos modelos
de amor, sobre todo para la etapa de la adolescencia, más allá del “amor
romántico” y del sufrimiento que a veces puede conllevar.
Por eso, me gustaría hacer hincapié en dos temas que considero resultan
de calado para construir una sociedad más justa y equitativa, en la que la
escuela debe tener un papel fundamental.
Uno es la importancia de utilizar un lenguaje inclusivo con
perspectiva de género; y otro, la necesidad de trabajar por la
corresponsabilidad en las tareas de cuidados para que la vida sea
buena y viable para todos y todas.
Un segundo lugar, quiero referirme a la imprescindible tarea de los
cuidados y su reparto, y a la consiguiente necesidad de compromiso desde el
ámbito educativo para abordarlos. La vida sería inviable si nadie nos cuidase,
sobre todo en algunos momentos como la infancia, la vejez, algunas
enfermedades, en el caso de personas con diversidad funcional, momentos
puntuales de dificultad y un largo etcétera. La vida humana, por tanto,
no se puede sostener sin el trabajo de cuidados.
(http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/03/02/lenguaje-inclusivo-y-cuidados-para-educar-con-perspectiva-de-genero/)
Razones para el Enfoque de Género
(Fuente:)
Existen tres razones para incorporar un enfoque de género en educación:
2.1. EDUCAR PARA LA IGUALDAD Y LA CIUDADANÍA SUPONE AUTONOMÍA Y JUSTICIA
PARA LAS MUJERES. Nuestro imaginario de país se inspira en la convicción y la
apuesta por un mundo más justo y humano, donde todas las personas sean
respetadas en sus derechos y ciudadanía y donde no existan situaciones de
subordinación de unos seres humanos por otros. No es posible postular el
desarrollo humano, la paz, la democracia y la ciudadanía sin afrontar la
discriminación de género. La convicción y la apuesta por un mundo más justo y
humano implica que las mujeres no sean discriminadas ni subordinadas. Las
mediciones del desarrollo incorporan hoy indicadores de disparidad de sexos4 y
muestran desventajas para las mujeres en una serie de campos, entre ellos la
educación. La acción educativa tiene que considerar estos condicionantes
negativos. Educar con enfoque de género debe ser asumido como un asunto de
justicia, porque el aprendizaje y la ciudadanía requieren en primer término en
desarrollo humano pleno de las niñas y adolescentes.
2.2. LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN ES UNA OBLIGACIÓN DE ESTADO.
La incorporación del enfoque de género en las políticas públicas es una
exigencia jurídica y ética derivada de los compromisos nacionales e
internacionales adquiridos por el Estado Peruano. Pese a ello, el Estado no
está asumiendo plenamente su responsabilidad de implementar políticas
educativas acordes con todas las implicancias de este mandato y ello se refleja
en falencias de la gestión, la institucionalidad y los presupuestos
correlacionados con políticas de género. hay mucho desconocimiento sobre la
materia entre los funcionarios del sector, tanto a nivel central como a nivel
descentralizado y existen resistencias a incorporar el enfoque de género.
2.3. LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN PERSISTE. Se mantiene tanto
en términos de brechas de oportunidad, como de formas de discriminación,
afectando a todas las niñas y adolescentes y, en mayor grado, a las que viven
en contextos de pobreza y vulnerabilidad. Las desventajas que ocasiona la
discriminación de género a las niñas se acumula en su ciclo de vida y se
proyecta a su edad adulta en niveles mayores de desigualdad. Por ello, la mayor
parte de personas analfabetas son mujeres (75%)5, los ingresos de las mujeres
son 35% inferiores a los de los hombres6 y el 93% de las víctimas de violencia
familiar y sexual son mujeres7. (https://www.unicef.org/peru/spanish/recomendaciones-politica-de-genero-resumen-ejecutivo.pdf)
Objetivos de la Perspectiva
(Fuente:)
La
incorporación de los estudios de género en los currículos es considerada como
un factor que favorece el proceso de institucionalización de la perspectiva de género
en las instituciones de educación superior y se enfoca a dos objetivos con
distinto alcance, pero complementarios:
1.
Impacta de manera directa en la preparación académica de las y los jóvenes en
proceso de formación al proporcionarles nuevos elementos teóricos y
metodológicos para la comprensión de la realidad social. Los desarrollos
teóricos en este campo de estudio incorporan una nueva mirada a las distintas
formas de discriminación al poner de manifiesto que la condición social de
desigualdad entre hombres y mujeres responde a un complejo sistema de
relaciones sociales, arraigado en los significados que el orden cultural
atribuye a la feminidad y a la masculinidad, conocido como ordenamiento de
género o, en palabras de Bourdieu (2000), dominación masculina, o patriarcado,
siguiendo la línea de Amorós (1995) y de Puleo (1995). El impacto de esta
perspectiva de análisis social en la formación de recursos humanos dentro de
las universidades, enriquece los procesos epistemológicos y otorga nuevas herramientas
conceptuales y prácticas para la comprensión de diversas problemáticas sociales
que se originan en la desigualdad entre hombres y mujeres. Las nuevas
generaciones tendrán elementos teóricos para develar una serie de condiciones
arraigadas en las estructuras sociales y desnaturalizarlas, ya que, como lo
advierte Bourdieu:
...un
prolongado trabajo colectivo de socialización de lo biológico y de
biologización de lo social se conjugan para invertir la relación entre las
causas y los efectos y hacer aparecer una construcción social naturalizada (los
"géneros" en cuanto que hábitos sexuados) como el fundamento natural
de la división arbitraria que está en el principio tanto de la realidad como de
la representación de la realidad... (2000:13-14).
2.
Por otro lado, la importancia de la discusión en clase de los temas con
perspectiva de género —que incluyen el análisis de las diferencias y diversidad
de identidades, el cuestionamiento de los estereotipos sexistas, el papel de
las mujeres en la historia, así como desaprender la violencia y la
discriminación hacia las mujeres—, aporta a la formación de las y los jóvenes
universitarios elementos para la deconstrucción de las diversas formas de
discriminación imperantes en nuestras sociedades y les transmite valores de
equidad y respeto a las diferencias.
Sin
embargo, la incorporación de las temáticas de género en los planes y programas
de estudio del nivel superior también se ha enfrentado a grandes obstáculos de
índole institucional. En el caso de México, son contadas las universidades y
las carreras que contienen de manera formal una o más materias con perspectiva
de género. Normalmente ha sucedido que profesoras con orientación feminista
entretejen las temáticas de género con el contenido de la materia que imparten
para incorporar esta perspectiva en su ejercicio docente. Pero, al no ser
materias incorporadas en la estructura del plan de estudios, o sea,
institucionalizadas, aparecen y desaparecen en función del interés del
profesorado.
Ha
habido discusiones teóricas y metodológicas acerca de cómo incorporar estos
temas en los currículos universitarios, desde transversalizar el tema en todo
el programa de estudios, hasta la creación de seminarios y materias
particulares que aborden esta perspectiva;3 pero más allá de estas
discusiones teóricas, lo que está claro es que no ha habido una disposición
institucional para que las nuevas generaciones cuenten con los elementos
críticos que otorgan los estudios de género.
Por
otro lado, en el ámbito de la formación están los programas, normalmente de
posgrado, destinados a la especialización en género. Esto debe diferenciarse de
la introducción de estos temas a los currículos universitarios, porque quienes
se inscriben a un programa de posgrado especializado en género tienen una
intención clara y directa de conocer y trabajar desde esta temática; sin
embargo, cuando se plantea que deben incorporarse materias de género en todas
las carreras, no se busca la especialización de las nuevas generaciones en
temas de género, sino que el alumnado conozca esta perspectiva de análisis
dentro de la disciplina en la que se está formando, ya que le dará una gran
cantidad de herramientas para el análisis crítico de los propios paradigmas de
su disciplina. ()
Procesos en la Universidad
(Fuente: Buquet Corleto, Ana Gabriela. (2011). Transversalización
de la perspectiva de género en la educación superior: Problemas conceptuales y
prácticos. Perfiles educativos, 33(spe), 211-225.
Recuperado en 03 de junio de 2018, de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982011000500018&lng=es&tlng=es. )
A
continuación se mencionan algunos de los procesos que pueden ser contemplados
en la construcción de universidades encaminadas a la equidad de género; este
planteamiento responde tanto a la detección de vacíos institucionales, como a
las problemáticas halladas a través de investigaciones realizadas en el ámbito
de la educación superior.
Una
de las acciones más urgentes es incorporar la perspectiva de género en los
procesos de recolección, análisis de datos y divulgación de la información
estadística generada por las universidades, que permita visualizar las
asimetrías imperantes en las relaciones de género (INMUJERES et al., 2001).
Este rubro, que podría considerarse un cambio en las prácticas institucionales,
sobre todo de aquellas dependencias dedicadas a recolectar y analizar
información sobre su comunidad, es indispensable para continuar y dar
profundidad a los procesos de investigación orientados a conocer las tendencias
de segregación por sexo en las IES, así como para hacer un seguimiento de los
cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo.
Otro
aspecto impostergable es la incorporación de la perspectiva de género en la
legislación universitaria como una base legal para impulsar los cambios que
garanticen la equidad entre mujeres y hombres a través de sus normas,
reglamentos y estatutos, con el fin de garantizar que ningún documento de la
legislación universitaria tenga artículos o disposiciones que puedan tener
efectos no deseados o imprevistos en relación a la igualdad de oportunidades
entre los sexos.
La
sensibilización en temas de género es otra de las estrategias indispensables
para promover relaciones más igualitarias. Las tareas de sensibilización son un
vehículo para provocar la reflexión a nivel personal sobre los distintos temas
vinculados a las relaciones inequitativas entre los diferentes colectivos
—partiendo del supuesto de que las desigualdades provocadas por el ordenamiento
de género no son reconocibles como tales al contar con mecanismos que las
naturalizan— y una forma de transmitir valores de equidad y respeto a las
diferencias. Estas actividades deben estar orientadas a las autoridades,
funcionarios, personal administrativo y población estudiantil; pero es de
particular importancia la sensibilización del personal académico para que a
través de su práctica docente puedan transmitir valores, actitudes y
comportamientos de respeto a las diferencias como principios universitarios de
vanguardia. Los modelos de sensibilización a las y los integrantes de las
comunidades universitarias surgen de la vertiente de formación con perspectiva
de género. (http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982011000500018)
Políticas en la Educación
de Unicef
UNICEF
es conocido como las siglas de United Nations Children’s Fund (Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia), es un organismo mundial de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicado a la infancia. UNICEF
trabaja sobre el terreno de 160 países en desarrollo y en
proceso de transición para ayudar a los niños y las niñas a sobrevivir
y progresar en la vida.
UNICEF
nace en 1946 para atender una necesidad urgente reconocida por todos los
Estados en la Primera Asamblea de las Naciones Unidas: socorrer a los
niños desplazados y refugiados de Europa al acabar la
Segunda Guerra Mundial. Poco
a poco UNICEF fue adquiriendo responsabilidades de mayor alcance geográfico y
temporal, consolidándose y haciéndose así universal.
En
el UNICEF trabajan más de 7000 personas repartidas por todo el mundo con
la misión de fomentar y proteger los derechos de los niños.
Contribuyen al bienestar de ellos a través de programas de cooperación,
que les ayudan a sobrevivir y a desarrollarse plenamente hasta la edad adulta.
(http://conceptodefinicion.de/unicef/)
La cuarta se refiere a la necesidad de incorporar el enfoque de género
en la gestión de las políticas educativas: Políticas y medidas para una gestión
educativa con enfoque de género.
3.1.POLÍTICAS Y MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO, LA PERMANENCIA Y
CULMINACIÓN OPORTUNA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. Es necesario emprender una
acción simultánea y articulada en dos frentes: vencer los obstáculos para la
culminación oportuna de la secundaria de las niñas de la mano con políticas de
incremento de las oportunidades de acceso a la educación secundaria en áreas
rurales.
3.2.POLÍTICAS Y MEDIDAS PARA EL CESE DE VIOLENCIA Y ACOSO SEXUAL A NIÑAS
Y ADOLESCENTES. Se requiere implementar políticas de protección, así como de
prevención y sanción del hostigamiento y el abuso sexual. Simultáneamente, se
requiere además políticas de afirmación positiva: garantizar políticas de
educación sexual y de atención a la salud y sexualidad de las niñas y adolescentes
que les ofrezcan conocimientos sobre su cuerpo y su sexualidad y fortalezcan su
autovaloración y autoestima
3.3.POLÍTICAS Y MEDIDAS PARA INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL
PROCESO EDUCATIVO Y EN LOS APRENDIZAJES. Es necesario incidir en los diversos
espacios donde ocurre el aprendizaje para desmontar estereotipos de género y la
reversión de relaciones de subordinación de las mujeres. La dimensión de los
aprendizajes es quizás, como hemos visto la más completa y la menos abordada
por las políticas educativas.
3.4.POLÍTICAS Y MEDIDAS PARA UNA GESTIÓN EDUCATIVA CON ENFOQUE DE
GÉNERO. Actualmente en el sector Educación aún no se ha establecido una
instancia responsable del cumplimiento de las metas de igualdad de género
establecidas en el marco rector del PLANIG, por lo que es imprescindible
crearla y dotarla de poder de decisión al interior del sector. Transversalizar
el enfoque de género en educación supone: 1. Que haya responsables; 2. Que
existan recursos humanos capacitados; 3. Que existan recursos financieros. A
nivel del sector educación estos componentes de una política de género muestran
grandes ausencias y falencias.
(https://www.unicef.org/peru/spanish/recomendaciones-politica-de-genero-resumen-ejecutivo.pdf)
Políticas de Fomento de la FAO
(Fuente:)
La
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), fundada en 1945, es uno de los mayores organismos especializados de las
Naciones Unidas. El principal objetivo de la contratación pública de la FAO es
apoyar de manera eficiente el mandato de la FAO de lograr un mundo en el que
impere la seguridad alimentaria elevando los niveles de nutrición, mejorando la
productividad agrícola, las condiciones de la población rural, y
contribuyendo a la expansión de la economía mundial. Como tal, la contratación
pública de la FAO se centra principalmente en productos y maquinaria,
agrícola, forestal y pesquera, así como en los servicios relacionados con los
estudios técnicos, la construcción y las actividades de difusión de información.
(http://www.fao.org/unfao/procurement/general-information/es/)
Estudios llevados a cabo por la FAO y otras instituciones muestran que
con frecuencia, las políticas adoptadas en diferentes regiones del mundo con
miras a reglamentar el acceso a los recursos y servicios productivos (tierra,
agua, tecnología, investigación, capacitación y recursos financieros) y a
fomentar un desarrollo sostenible no han logrado reducir la pobreza rural ni
aumentar la disponibilidad de alimentos. Para millones de personas que dependen
de una agricultura de subsistencia, las consecuencias han sido con frecuencia,
nefastas. Por lo tanto, si realmente se desea combatir la pobreza y garantizar
la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible, deben examinarse las causas
de los múltiples fracasos. Dentro de ellas dos elementos relevantes han sido el
desconocimiento de las mujeres como productoras y el diseño de políticas y
programas de desarrollo que ignoran la dimensión de género.
Las
condiciones de competencia en el mercado de trabajo exigen día a día un mayor
nivel de escolaridad. Las personas sin una base educativa sólida se encuentran,
sin lugar a dudas, en una situación de desventaja.
Por
otra parte, es ampliamente reconocido que en un proceso de cambio la educación juega
un papel determinante en permitir el paso de una posición marginal hacia una en
la que se verifique una participación activa. No obstante, en la mayoría de las
sociedades persisten obstáculos y prejuicios sociales y culturales que limitan
el acceso de la mujer a los servicios educativos.
Hay más mujeres analfabetas que hombres. Las diferencias más marcadas se
presentan en los países donde las tasas de analfabetismo total son elevadas. La
UNESCO estima que en los países en desarrollo el 41% de las mujeres son
analfabetas, en comparación con menos del 20% de los hombres. En las zonas
rurales de algunos países, las tasas de analfabetismo entre las mujeres de
edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, son dos o tres veces más altas
que en las áreas urbanas[16]. En particular en el sector rural, las
niñas abandonan la escuela en mayor proporción que los niños, ya que ellas
deben ayudar en los quehaceres domésticos, además de colaborar en el trabajo
productivo. Por otra parte, la falta de transporte unida a la carencia de
servicios educativos próximos al lugar de residencia, hace que los padres no
autoricen a sus hijas a ir a la escuela pues temen por su seguridad personal.
En algunas sociedades las reglas sociales y los patrones culturales son tan
rigurosos para las mujeres que sus salidas de la casa son muy condicionadas.
Investigaciones
realizadas por la FAO han demostrado que una de las causas que obstaculizan el
aumento de la productividad agrícola y de los ingresos de la mujer rural es la
falta de seguridad en materia de propiedad, tenencia o derecho al usufructo de
la tierra. La seguridad del derecho a la tierra no se limita a la propiedad
privada, abarca formas como el arriendo de la tierra pública o el derecho a la
utilización de la propiedad comunal. Es altamente probable que si la mujer
contara con la garantía de la propiedad, en cualquiera de sus formas, podría
hacer mejor uso de la tierra y tomar las decisiones a corto y a largo plazo
adecuadas en materia de inversión y manejo de los recursos disponibles que
coadyuvaran a lograr mayor rendimientos.
En muchos casos, las políticas y programas relativos al agua han
restringido los derechos de la mujer al abastecimiento de este recurso y por lo
tanto, a su uso y manejo sostenible. Sin embargo, la mujer juega un papel
determinante en el manejo del agua. En las zonas rurales las mujeres son
quienes garantizan el abastecimiento de agua a la unidad familiar y a veces
ocupan jornadas completas en su acarreo. El agua es usada para procesar y
preparar la comida, beber, bañarse, lavar, regar la huerta y dar de beber a los
animales. La mujer sabe dónde se encuentran las fuentes locales de agua y
conoce su calidad y potabilidad. La recoge, almacena y controla su uso e
higiene. La recicla, usa la menos limpia para lavar y regar, da el agua de
escorrentía al ganado y hace usos múltiples maximizando su utilización y
tratando de preservarla de la contaminación. Todo ello le ha proporcionado un
profundo conocimiento sobre este recurso. El reconocimiento y la valorización
de esta cultura son elementos claves para el éxito de toda política y programa
orientados a la conservación de las fuentes de agua.
En el marco de la lucha contra la pobreza, del logro de la seguridad
alimentaria y del desarrollo sostenible, son objetivos de las actividades de
investigación y extensión, el mejorar la disponibilidad de alimentos, brindar
oportunidades de empleo, reducir la degradación del medio ambiente y potenciar
el manejo de los recursos. Sin embargo, la investigación agrícola se ha
centrado, primordialmente hacia los cultivos comerciales quedando relagada la
investigación de productos básicos en la alimentación, como granos duros,
legumbres, frutas y verduras.
Si bien la mujer desempeña un papel fundamental en la producción de
alimentos y en la seguridad alimentaria, pocas son sus oportunidades de acceder
a los servicios de apoyo a las actividades productivas, como por ejemplo la
extensión y la capacitación.
El eje fundamental de la "Revolución Verde" de los años
sesenta y setenta fue la introducción de una política de innovación tecnológica
basada en la difusión de un paquete de semillas mejoradas, tecnologías de
cultivo, mejor irrigación y fertilizantes químicos. Fue muy exitosa para
aumentar el rendimiento de cosechas y suministros alimentarios, pero no se
tradujo necesariamente en mayor seguridad alimentaria o mejores oportunidades
económicas y de bienestar para las poblaciones rurales más pobres. Tuvo un impacto
diferencial en materia de clases y género: los ricos se beneficiaron más que
los pobres y los hombres más que las mujeres. Por ejemplo, la introducción en
Asia de variedades de arroz y trigo de alto rendimiento tuvo un fuerte impacto
desfavorable para el trabajo y el empleo de las mujeres rurales debido a que:
2. Aumentó la necesidad en los hogares
de disponer de ingresos monetarios para cubrir los costos de los insumos
tecnológicos, lo que obligó a las mujeres a trabajar como jornaleras;
3. Aumentó la necesidad de trabajo
femenino no retribuido en la realización de las labores agrícolas en las
pequeñas unidades porque en éstas no se podía pagar a jornaleros como en las
grandes empresas. Ello a su vez, incrementó la ya pesada carga laboral de las mujeres;
4. A los trabajadores contratados se les
exigieron cuotas de producción, obligándolos a solicitar la colaboración de
otros miembros de la familia para poder cumplir con el contrato. Esto aumentó
la carga de trabajo para la mujer y en ocasiones la obligó a abandonar su
predio, poniendo en peligro la seguridad alimentaria del grupo familiar;
5. La introducción de una mecanización
redujo las oportunidades de trabajo retribuido para las mujeres porque además
de emplear menos personal, se incorporaron máquinas y tecnologías diseñadas
para los hombres en las actividades realizadas por las campesinas;
6. El aumento relativo de las
oportunidades de empleo no se tradujo en mejora en el nivel de vida;
7. A pesar de que con la modernización
aumentaron los rendimientos de las grandes empresas, la media de las
retribuciones de los jornaleros permaneció estática;
8. La mujer recibió menor retribución
que el hombre y a menudo, se le asignaron labores que significaron un trabajo
más intenso, como sachar, transplantar y cosechar.
En general, los derechos de la mujer relativos al acceso a los recursos
locales y a los beneficios de las políticas nacionales, rara vez están a la
altura de sus crecientes responsabilidades en materia de producción de
alimentos y manejo de los recursos naturales.
En muchas regiones del mundo, la mayoría de mujeres rurales pobres no
dispone de los recursos monetarios suficientes para adquirir insumos
(fertilizantes, pesticidas, productos veterinarios), alimentos de calidad, ni
combustibles para cocinar o protegerse del frío, aún si son subsidiados.
En la mayoría de los países, las mujeres rurales enfrentan serias
dificultades para la obtención de recursos crediticios ya que carecen de las
garantías mínimas que exigen las instituciones financieras y a causa de las
normas jurídicas prevalecientes. En efecto, las legislaciones civiles y/o
agrarias impiden que las mujeres compartan los derechos de propiedad con su
marido o bien no se reconoce, cuando es el caso, su calidad de jefe de hogar.
La ausencia de seguridad en la tenencia no sólo limita el acceso de la mujer a
los créditos, sino que las excluye de las asociaciones agrícolas, en particular
de aquellas que se encargan del procesamiento y comercialización de los productos.
En cambio, si las mujeres contaran con tierra segura, ellas podrían invertir en
el potencial productivo de la tierra, en lugar de limitarse a explotarla y
además, se verían estimuladas a adoptar prácticas de cultivo ambientalmente
sostenibles. (http://www.fao.org/docrep/004/X2919S/x2919s04.htm#bm4.3.5)
Teóricos
(Fuente:)
La historia de la educación recoge que, de los siglos del XVI al XVIII,
existen importantes autores, donde se puede mencionar el caso del filósofo….
Rousseau, que publican artículos donde se evidencia claramente la inferioridad
femenina.
A mediados del siglo XVIII en Europa comienzan a gestarse las bases del
sistema educativo, donde se concibe que la educación de hombres y mujeres debe
llevarse a cabo de manera diferenciada, porque es criterio de la mayoría, que
las niñas no deben poseer una amplia cultura, ya que eso las alejaría de sus
“obligaciones fundamentales”, de manera que para ellas no es necesario
transitar por el sistema educativo, porque están destinadas a dedicarse a los quehaceres
del hogar.
La posibilidad de acceso a la instrucción elemental para las mujeres
queda reducida y se les prohibía alcanzar los estudios medios y superiores.
Solamente aquellas niñas y muchachas que pertenecían a la clase alta eran
quienes tenían la posibilidad, por su condición social, de recibir algunas
clases elementales de música, dibujo u otras materias, que le posibilitara
comunicarse, intercambiar y conversar con otras personas de su misma clase,
pero en ningún caso para alcanzar amplios conocimientos, ni para graduarse de
estudios universitarios, porque su lugar corresponde al ámbito doméstico.
A lo largo de la historia de la humanidad las mujeres han sido
marginadas del acceso a la educación, comienzan las limitaciones, marcando
diferencias desde el punto de vista social entre hombres y mujeres, lo que
permite justificar el dominio de lo masculino y la discriminación de lo
femenino.
Se refuerzan los criterios acerca de los roles que tradicionalmente le
son asignados a mujeres y hombres, negando a las mujeres su oportunidad de
participar en igualdad de condiciones que el hombre en los servicios educativos
y se agudizan las prácticas discriminatorias hacia las mujeres.
Durante el siglo XIX, la iglesia tuvo una marcada influencia en la
enseñanza, se sigue considerando a la mujer en un rol secundario, subordinado.
En este sentido el objetivo esencial del acceso de la mujer al sistema
educativo estaba dirigido a alfabetizarla, en los estrechos marcos de algunos
quehaceres domésticos, para el mejor funcionamiento del hogar y la familia,
cumpliendo con su “misión fundamental” en la vida: procrear y cuidar de los
hijos, resaltando su papel reproductivo, pero de ningún modo para prepararla
para la vida, para su desempeño social.
En este período el objetivo del acceso de la mujer a la educación no es
para lograr su plena libertad e independencia cognoscitiva, ni para su
crecimiento intelectual, sino para ponerse en función del otro, legitimándose
la inferioridad que se le atribuye en la sociedad como un ser de “segunda
categoría”.
En este mismo siglo XIX, la lucha de las primeras feministas se centró
en lograr el pleno acceso de las mujeres a la educación, al mundo profesional,
a la vida pública, sin exclusiones y sobre todo a alcanzar la obtención del voto
femenino.
Las teorías feministas han denunciado el orden patriarcal establecido,
la situación de marginación y de interiorización que sufren las mujeres en el
ámbito educativo y explica cómo la propia sociedad construye la femineidad y la
masculinidad a través de la familia, los medios de comunicación y divulgación
masivos y la propia escuela, fundamentando cómo las diferencias existentes
entre ambos géneros no obedecen a elementos biológicos, sino que han sido
construidos culturalmente, además promueve el cambio educativo en materia de
género.
A mediados del siglo XIX en diversos países se les autorizó legalmente a
las niñas su acceso a escuelas diferentes a las de los niños, con el propósito
de que realizaran actividades muy elementales que desde hacía mucho tiempo eran
de carácter obligatorio en las escuelas para varones, las que estaban dirigidas
a que aprendieran a leer, escribir, contar.
“La aparición, a fines del siglo XIX, de esos hoy tímidos discursos
feministas y la inserción de la mujer en la esfera educacional desde su rol de
estudiante, abrieron una brecha en la cultura patriarcal de la sociedad cubana
que con el decursar del tiempo se ha ensanchado…”
Comienza a producirse una tendencia a la disminución de las formas más
cruentas de discriminación por razones de sexo en la educación, como lo es la
exclusión del acceso a la misma.
La escuela tiene el encargo social de trasmitir los conocimientos,
habilidades y valores culturales que son socialmente aceptados por una época
determinada, sin embargo todavía nos encontramos hoy que se continúan
perpetuando estereotipos, que muchas veces se manifiestan de formas
encubiertas. (http://www.eumed.net/rev/ced/28/rchm.htm)
Según Marta Lamas, aún cuando ya en 1949 aparece como explicación en El
segundo sexo de Simone de Beauvoir, el término género sólo comienza a circular
en las ciencias sociales y en el discurso feminista con un significado propio y
como una acepción específica (distinta de la caracterización tradicional del
vocablo que hacía referencia a tipo o especie) a partir de los años setenta. No
obstante, sólo a fines de los ochenta y comienzos de los noventa el concepto
adquiere consistencia y comienza a tener impacto en América Latina. Entonces
las intelectuales feministas logran instalar en la academia y las políticas
públicas la denominada “perspectiva de género”.
En 1955 John Money propuso el término “papel de género” para describir
el conjunto de conductas atribuidas a los varones y a las mujeres, pero ha sido
Robert Stoller quien estableció más claramente la diferencia conceptual entre
sexo y género. Los sistemas de género se entienden como los conjuntos de
prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las
sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anatómico-fisiológica y
que dan sentido a las relaciones entre personas sexuadas (De Barbieri, 1990).
Según Gomariz, a partir de estas referencias conceptuales pueden
examinarse distintos planos del conocimiento acumulado en la materia. De modo
amplio podría aceptarse que constituyen reflexiones sobre género todas aquellas
que se hicieron en la historia sobre las consecuencias y significados que tiene
pertenecer a cada uno de los sexos. Para Gomariz puede denominarse como
“estudios de género” el segmento de la producción de conocimientos que se ha
ocupado de ese ámbito de la experiencia humana.
(http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1395)
Indicadores
(Fuente:)
Los indicadores de carácter económico se agrupan en tres bloques:
Indicadores de eficacia. La eficacia es la relación que existe entre los
objetivos planteados en un programa o proyecto y los resultado obtenidos. De
esta mane- ra, un proyecto será más eficaz que otro si su resultados se
aproximan en mayor medida a lo previsto inicialmente.
El aspecto más relevante a la hora de obtener buenos resultados de
eficacia es determinar con claridad los objetivos y hacer una definición
operativa de los mismos.
Por ejemplo, supongamos un proyecto de la Consejería de Asuntos Sociales
donde el objetivo sea incrementar el bienestar de las personas mayores de 65
años. La búsqueda de un indicador de eficacia se hará, a priori, con cier- ta
dificultad, puesto que el indicador que refleje bienestar puede ser de muy
distinta índole. Sin embargo, si los objetivos operativos de este proyecto
están claramente definidos (por ejemplo, dar acceso al servicio de
teleasistencia al conjunto de la población mayor de 65 años), el análisis de
eficacia resultará más fácilmente calculable (porcentaje de población con estas
características que se ha acercado a los servicios sociales de la zona a
estudio con estas característi- cas y que ha sido beneficiaria del servicio de
teleasistencia).
El indicador de eficacia deja dos problemas sobre la mesa:
No da información sobre la idoneidad del objetivo. Efectivamente el
indica- dor de eficacia sirve para medir previsión frente a resultado, sin
embargo, no ofrece ninguna clave sobre si es correcto o no el planteamiento del
objetivo. En el caso expuesto, una primera crítica o un apunte de deficiencia
en el indicador de eficacia puede ser que el objetivo perseguido está dirigido
no a la población más vulnerable –personas de edad avanzada- sino a aquella
que, bajo ese perfil, es conocedora de los servicios sociales y de este
proyecto en particular y sabe y/o puede acceder a las oficinas a demandarlo. La
población más vulnerable será la población que, bajo ese criterio de edad,
tenga menores recursos económicos y, en muchos casos tengan acceso a los
servicios sociales (conocimiento, hábito de acudir a estos servicios,
información sobre las medidas llevadas a cabo...). Este indicador de eficacia,
por ejemplo, no ofrecería ninguna información, según está planteado, sobre la
apropiación de las mujeres de estos recursos públicos o si son ellas las
beneficiarias mayoritarias de este programa.
Puede proporcionar información sesgada. Como se ha dicho, el indicador
en cuestión, pone de manifiesto la distancia que existe entre lo previsto
(objetivo operativo) y lo ejecutado (resultado obtenido). El indicador puede
cifrarse en un volumen muy elevado y, por lo tanto, interpretarse como de éxito
debido a dos razones contradictorias o que no significan cosas similares:
Por una parte, porque la ejecución del programa haya sido especialmen-
te bueno y haya respondido a demandas reales (es decir, en el ejemplo
planteado, que se haya hecho una campaña lo suficientemente exhaustiva como
para decir que el conjunto de personas potencialmente demandantes de la acción
han sabido y podido acudir a demandar el servicio de telea- sistencia), al
tiempo que se establecía una previsión ajustada a la realidad (imaginemos que
se preveía que acudieran 2000 personas y los resultados de personas con ese
perfil con el servicio de teleasistencia ofrecido por las autoridades de
servicios sociales alcancen los 1950, donde además se mantienen las ratios de
presencia femenina entre población real –el 70% de las personas mayores de 65
años con baja renta son mujeres- y la población beneficiaria –de las personas
que reciben teleasistencia el 70% son mujeres-). En este caso, el indicador de
eficacia calculado se aproxima con claridad a la realidad.
Por otro, que las previsiones ofrecidas hayan sido muy escasas y los
resul- tados moderados. La ratio obtenida será elevada básicamente por la baja
previsión, no en sí por los buenos resultados. De forma idéntica un mal
resultado de eficacia puede ser resultado de una previsión muy generosa frente
a una ejecución media.
Indicadores de eficiencia. El término de eficiencia incorpora al
concepto de eficacia el aspecto económico. Es decir, relaciona el resultado del
programa o proyecto con los costes derivados de la actuación. Así, un proyecto
(programa u organización) es más eficiente que otro si con los mismo recursos
empleados (número de personas, maquinaria, dinero, etc..) es capaz de obtener
un mayor número de producto. O dicho de otra manera, si obtiene la misma
cantidad de producto (resultado) utilizando menores recursos.
Sin ponerse en cuestión la necesidad de disponer de un sistema de
indicadores de eficiencia que minimice los costes o maximice el impacto de los
recursos escasos disponibles, el uso de estos indicadores en exclusiva puede
tener algu- nas consecuencias no deseables, así:
En el ámbito social no suele ser sencillo calcular los beneficios
derivados de las inversiones públicas, aunque sí el de los costes. Este
fenómeno hace que se interprete en ocasiones el alto costo del programa o
proyecto y por ende la búsqueda de recortes presupuestarios al mismo.
Por ejemplo: numéricamente parece sencillo calcular el coste derivado de
una intervención en acciones de ayuda a domicilio en un Ayuntamiento a lo largo
de un periodo determinado (un total de 10.500 horas destinadas a este servicio
con un coste de 9 euros la hora y unos costes de administra- ción calculados
para ese período de 10.000 euros supone un coste total de 104.500 euros), sin
embargo, pareciendo obvio el beneficio social derivado de la actuación ¿cuál es
el beneficio cuantitativamente hablando?. Existen métodos para estimar estos
beneficios (método de “disposición a pagar”), pero éstos no se calculan
directamente de manera sencilla y poco costosa.
Debido a la dificultad de medir en el ámbito social, con frecuencia se
ignoran las externalidades (los efectos que sobre terceras personas –ni
demandantes ni oferentes directos/as- tienen las intervenciones a analizar).
Siguiendo con el ejemplo que se planteaba anteriormente la ausencia de análisis
cuantitativo del beneficio social (o su dificultad) suele dejar aparcado el
análisis del beneficio procurado no sobre la persona directamente beneficiaria
(quien efectivamente recibe el servicio de ayuda a domicilio) sino sobre la
persona que anteriormente realizaba las tareas de cuidado (habitualmente
mujeres: madres, hermanas, hijas, nietas que llevan a cabo el rol del cuidado
familiar).
Indicadores de resultados. Se trata de indicadores que comparan
cuantitativa o cualitativamente (o una combinación de ambos) los objetivos
planificados y los resultados logrados, por lo tanto, son indicadores que
muestran el beneficio inmediato de la implantación del programa o política.
En general son indicadores que proporcionan información valiosa y que
sirven para obtener datos finales de las actuaciones, pero que también dan
claves de los problemas que puedan estar surgiendo en los procesos y que se
derivan en actuaciones deficitarias.
Varios ejemplos muestran este tipo de indicador: grado de cobertura de
la for- mación continua en un territorio (% de población ocupada que recibe
formación sobre el total de población ocupada en ese territorio en un momento
determina- do). % de empresas subvencionadas respecto al total de empresas
demandan- tes. Ambos son indicadores de eficacia según los objetivos
planteados.
Indicadores de impacto. Se trata de los indicadores de efectividad del
programa. Medirían los éxitos del programa.
Son los más útiles para evaluar el programa y la idoneidad de
mantenerlo, visibi- lizar las ausencias, modificarlo o hacerlo desaparecer.
Algunos indicadores como la tasa de ocupación de personas que han
recibido un curso de formación dirigido a desempleados/as cuyo objetivo era la
empleabi- lidad, son indicadores de efectos de los proyectos. No obstante, el
impacto de este proyecto sería el incremento neto de empleo como consecuencia
de la eje- cución de este proyecto.
(https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/97910/IndicadoresGenero2.pdf)
pp. 14-18
Plan de Acción de la FAO
Las
causas principales de la creciente concentración de la pobreza y de la
inseguridad alimentaria en las mujeres rurales, y por ende en sus familias son:
3. Acceso limitado a los recursos de producción y a
los servicios sociales, agrícolas y comerciales;
4. El desempleo o subempleo y la desigualdad en
materia de empleo y remuneración;
5. Exclusión o limitada participación en los
procesos de toma de decisiones y formulación de políticas, en particular en lo
relativo al incremento de la productividad y al manejo de los recursos
naturales;
6. La legislación desfavorable o discriminatoria.
Para
resolver los problemas identificados previamente con el fin de mejorar las
condiciones de vida, de alcanzar resultados satisfactorios en materia de
seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza de las mujeres rurales y sus
familias y de garantizar un desarrollo sostenible, el Plan formula tres
objetivos estratégicos:
|
Objetivo
estratégico 1: Promover la equidad basada en género, respecto al acceso de
los recursos productivos y al control de los mismos
|
|
Para
lograr este objetivo las acciones de la FAO se centran en:
|
|
-
Promover políticas, programas y proyectos que contemplen la paridad en el
acceso y el control de los recursos productivos, de los factores de
producción y de los servicios asociados;
|
|
-
Emprender programas de investigación para identificar los cambios necesarios
en las leyes y políticas para lograr una equidad entre hombres y mujeres de
todos los sectores;
|
|
-
Proveer orientación y asistencia técnica a los países para que reorienten sus
políticas agrícolas y reduzcan las barreras institucionales que frenan el
acceso de la mujer a la tierra, al capital, al crédito, la extensión, la
capacitación, la investigación, los mercados y las organizaciones de
productores.
|
|
Objetivo
estratégico 2: Potenciar la participación de la mujer en el proceso de toma
de decisiones y elaboración de políticas, a todos los niveles
|
|
Para
lograr este objetivo las acciones de la FAO se centran en:
|
|
-
Fomentar la toma de conciencia sobre la necesidad de promover la
participación y el liderazgo de la mujer en las instancias de decisión, a
nivel local, regional y nacional;
|
|
-
Promover el establecimiento de redes para el intercambio de información y asegurar
la representación de los intereses de la mujer rural en la elaboración de
políticas en el ámbito nacional e internacional;
|
|
-
Apoyar la investigación, consulta y comunicación para asegurar que la mujer
sea considerada en los programas, proyectos y planes como agente de cambio y
no como beneficiaria pasiva.
|
|
Objetivo
estratégico 3: Promover acciones tendientes a reducir la carga de trabajo de
la mujer rural y potenciar sus oportunidades de acceso al empleo retribuido y
a las fuentes de ingreso
|
|
Las acciones de
la FAO se centran en:
|
|
-
Mejorar la producción y difusión de estadísticas con perspectiva de género
para reconocer y valorizar el trabajo no retribuido de la mujer rural, lograr
una mejor comprensión de la situación de mujeres y hombres rurales,
suministrar información adecuada para formular políticas, planes y
proyectos;
|
|
-
Apoyar las medidas de políticas tendientes a mejorar las oportunidades de
empleo de la mujer en la producción de alimentos y en la agricultura en
general y en actividades forestales y pesqueras;
|
|
-
Facilitar la utilización de tecnologías productivas y domésticas ahorradoras
de trabajo;
|
|
-
Mejorar la participación de la mujer en actividades generadoras de ingresos y
en el acceso a la educación agrícola, así como a las ocupaciones agrícolas
más rentables.
|
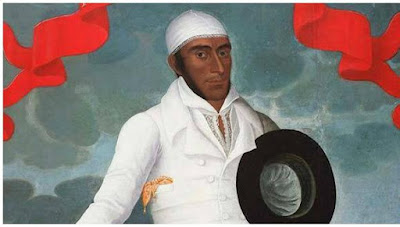

Comentarios
Publicar un comentario